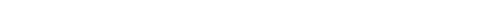Días especiales
2016-09-02 ¦ Bernardo Atxaga
Era noviembre de 1993, y me encontraba en el atrio de un monasterio benedictino esperando a que el fraile que hacía de portero me condujera a mi celda. Había llegado allí con un objetivo concreto: terminar de traducir una novela antes del 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.
En la celda me esperaba un segundo fraile. Era alto, y llevaba gafas redondas de montura dorada. Me hizo saber que, en principio, el monasterio sólo estaba abierto a los que necesitaban apartarse del mundo y tener un diálogo con Dios, pero que entendía que un traductor necesitara de la misma soledad para llevar adelante su trabajo. “Sabe lo que dice, porque también él es del oficio”, me indicó el portero. Añadió que formaba parte del grupo de traductores de la Biblia, y que se había encargado de los salmos. El aludido mostró las palmas de las manos. Estaban llenas de callos. “Ahora me dedico a la huerta”, dijo. Percibí en él una cierta agresividad, el tono de un retador, como si hubiera leído en mis ojos y supiese que yo era un escéptico, una persona descreída, alguien del otro bando.
Mientras me ayudaba a colocar mis bártulos, el portero me informó del horario. La primera campana sonaba a las cinco y media de la mañana; el desayuno era a las seis; la comida, a las doce; la cena, a las siete de la tarde. Dentro del edificio estaba obligado al silencio, pero si necesitaba alguna cosa podía acudir donde él, a la portería.
“¿Hay algún bar cerca?”, pregunté. El fraile se acercó a la ventana y señaló colina abajo: “Tiene uno ahí, junto al aparcamiento”. Hice planes al instante. Permanecería en la celda hasta que tuviera las 5 páginas que, para cumplir el plazo, necesitaba traducir cada día, pero luego bajaría al bar y me tomaría un café. Más tarde, corregiría lo traducido y acudiría a cenar. Al día siguiente, lo mismo: 5 páginas, un café. Ni el invierno ni la soledad podrían conmigo.
Llevaba 50 páginas y doce cafés cuando en el bar apareció un hombre pequeñito, de poco más de metro y medio. Tenía los ojos azules y pestañeaba constantemente. Pidió una manzanilla y se sentó junto a mí. Éramos los únicos clientes del bar.
“¿Qué nombre tienes?”, preguntó. Se lo dije, y empezó a hablar in media res, como si nos conociéramos de toda la vida. Lo que le había pasado con las cebollas de la huerta, y lo la higuera, que estaba “mala” porque el frío la había cogido “desprevenida”. Las gallinas, afortunadamente, estaban resultando “bastante ponedoras”. Se expresaba bien, pero resultaba difícil sacar algo en limpio. Lo único, que se llamaba Miguel.
Tuve que recurrir al portero para conocer más detalles. “Es un pobre de espíritu”, dijo. “Se pasa la vida de monasterio en monasterio. Aquí suele venir en invierno. Le damos cobijo y comida, y a cambio él nos ayuda en la huerta o en el gallinero”. Comprobé los días siguientes que era lo que él decía, pero que había algo más. A Miguel se le olvidaba todo. Venía cada tarde donde mí, y preguntaba: “¿Qué nombre tienes?”. Como si no me conociera de nada.
Llegó la época de la Navidad, y algunas de las funciones religiosas empezaron a celebrarse en un edificio anexo, una iglesia románica del siglo XIII. Aparte, los frailes salieron de su silencio, porque, por las fechas, tenían dispensa. Un día me topé en el pasillo con el traductor de los salmos. “¿Ondo?”, me preguntó, “¿Bien?”. Le dije que la traducción estaba acabada. “La huerta tampoco va mal”, dijo. Su actitud seguía siendo la de un retador.
El día de la víspera de Reyes fue muy frío. No había anochecido aún, y ya estaba helando. Decidí acudir a la función religiosa, y me senté junto a Miguel. Los frailes comenzaron a cantar: “O stella potens et mira, stella regalis pulcra…”. Miguel reía para sí, como si el latín le hiciera gracia.
Terminó la función y salimos fuera. Me acerqué al traductor de los salmos. “No creo que los Reyes Magos puedan venir hoy. Demasiado hielo”, dije. Él miró al cielo como en busca de la stella potens. “Yo creo que sí vendrán”, dijo. Miguel asintió. A la mañana siguiente, fui a salir de la celda para ir a desayunar, y me faltó poco para caerme al suelo. Había tropezado con una bolsa colocada en la base de la puerta. Allí estaban los regalos: una bufanda, un paquete de caramelos, un libro que explicaba la historia del monasterio y una pequeña Biblia con marcador en la página del salmo 27: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?…”.
Coincidí con Miguel en el pasillo. Estaba radiante, y me mostró enseguida lo que a él le habían traído los Reyes Magos: un jersey de lana, una bufanda, unos guantes de jardín, una caja de galletas y dos paquetes de caramelos. “¡Cuántas cosas, Miguel!”, le dije. Soltó una risa, y exclamó: “¡Toma! ¡Para no haber escrito!”.
Entramos en el refectorio y nos pusimos a desayunar. El traductor de los salmos me miró desde detrás de sus gafas doradas con un modesto, pero perceptible, aire de triunfo.
B A
(Ara, 2011)