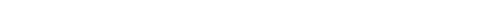El primer día
04-02-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Éramos cuatro amigos que íbamos en un tren camino del campamento militar al que ¡ay! todos debíamos acudir obligatoriamente por tener veintiún años y pertenecer a la unidad política que en el año 1973 se denominaba “España” con una pe más explosiva que sorda, es decir, con rotundidad, vigor, valentía y, sobre todo, empuje.
“Pregunté cuántos años me podía caer si desertaba y me pillaban, y me dijeron que ocho”, informó uno de los amigos cuando ya estábamos a la altura de Burgos. “Es decir, que no sales hasta cumplir los treinta”, añadió. Estuvimos de acuerdo, no porque supiéramos sumar, sino porque todos teníamos novia, o casi. No nos quedaba otro remedio que hacer la mili. La deserción o, en su caso, la objeción de conciencia, quedaban para los Testigos de Jehová o para los luchadores como aquel chico de Bilbao (¿cómo se llamaba? ¿Ojembarrena?) que llevaba muchos meses en un calabozo del cuartel de Garellano.
Nada más llegar al campamento nos dimos cuenta de que éramos miles los novatos arrastrados hasta allí, y que, por el trajín que se traían sargentos y cabos, pronto estaríamos organizados, es decir, enviados a diferentes barracones. De pronto, oí mi nombre, o casi. Lo decía un sargento con rotundidad, vigor, valentía y bastante empuje: “¡José Trazu!”. Me acerqué a él sin rotundidad, vigor, etc., es decir, con modestia de recluta, y le dije que no era “Trazu”, sino “Irazu”. El sargento soltó una maldición. Consultó unas listas y me dijo: “Entonces usted va al barracón D, y no al L”. Antes de marcharme hablé un momento con mis amigos del tren. Nos citamos en la cantina del campamento, “después del toque de paseo”. Sólo llevábamos unas horas en el campamento y ya empezábamos a utilizar el nuevo léxico.
Llegó la hora de la peluquería para los 120 reclutas del barracón D y allí perdimos lo que para los antiguos era síntoma de vitalidad y para nosotros, jóvenes de los setenta, elemento identitario: el pelo. Recuerdo que me precedían en la fila dos reclutas con melena, uno que se parecía a Ringo Starr y otro muy rubio. Cruzaron el umbral, se dejaron hacer por dos veteranos que movían su rasuradora con rotundidad, vigor, valentía y, sobre todo, empuje, y se volvieron de pronto casi iguales, dos tipos pelados con las orejas muy grandes. Cuando, después de pasar por el mismo trance, me miré en el espejo, vi allí a un igual, a un tipo pelado con las orejas grandes. Era yo, era como todos. Aquella impresión se agudizó cuando guardamos nuestras ropas de calle y nos pusimos el uniforme caqui. El barracón D pasó a estar habitado por 120 seres indiferenciados. Un recluta se parecía a otro como una cebra a otra cebra.
“¡Compañía! ¡El capitán!”, dijo el recluta que aquel primer día hacía de “puerta”. El hombre que acababa de entrar en la compañía se quitó las gafas de sol y le corrigió con una voz que a nosotros, un poco infantilizados por la situación, nos pareció atronadora: “¡Todavía no, recluta!”. Algunos, los más niños, se rieron. El teniente nos dirigió luego una alocución hablándonos de lo diferentes que eran la vida militar y la vida civil. “En la vida civil la borrachera es un atenuante. En la militar, un agravante”. Todos los reclutas estábamos para entonces en posición de firmes, y no pudimos asentir. Pero lo habríamos hecho con rotundidad, vigor, valentía y empuje. Estaba muy claro: la vida civil y la ida militar eran muy diferentes.
Tras la alocución, salimos afuera y nos colocamos formando filas, los más altos primero, los pequeños detrás. El sol daba de lleno, la temperatura rondaba los treinta grados. Bajo el alero del barracón, en un recuadro de sombra, se concentraba la excepción: cinco jóvenes vestidos de paisano que seguían conservando todo su pelo.
“¡Vosotros! ¡Los inútiles!”, les gritó el teniente. Así pues, se trataba de los que alegaban un motivo para no hacer la mili, es decir –traducido al cuartelés– “los que se querían librar por el morro”. El teniente les ordenó que salieran del recuadro de sombra. “Aquí todos somos iguales”, afirmó con paradoja. Los cinco jóvenes se movieron con discreción hasta la esquina de la calle donde estábamos formados. “¡Más lejos!”, ordenó el teniente. Y allí se quedaron, en un aparte, como apestados.
Sonó el toque de paseo y corrí hacia la cantina en busca de mis amigos del tren. Era un espacio muy grande, un barracón entero, casi, y estaba a rebosar de reclutas. Todo era de color caqui, todo eran orejas y cabezas peladas. Buscar allí a mis amigo era como buscar cuatro cebras en un cebral. Abrevio: fue una hora larga. Cuando al fin nos encontramos y pudimos hablar, uno de los amigos se quejó amargamente, y dijo palabras que no se pueden poner por escrito. “¡Pensar que voy a tener que estar aquí 15 meses!”, suspiró al fin. Le consolamos, le aseguramos que acabaríamos dominando la situación. Pero no hubo en aquellas palabras rotundidad, ni rigor, ni valentía, ni siquiera empuje.
B A
(Ara, 2011)