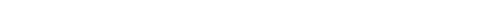Recuerdo de Salzburgo
15-03-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Estábamos en lo alto de uno de los cerros que dominan Salzburgo, y nuestro amigo Karl hablaba de la costumbre que, según Stendhal, tenían los mineros de las salinas: “Durante el invierno cortaban una rama de pino y la cubrían de sal. Luego, en la primavera, la sacaban. Para entonces, los miles de granos de sal adheridos a la rama ya habían cristalizado, y el objeto era maravilloso, como un candelabro cubierto de diamantes”.
Alguien preguntó sobre la posibilidad de ver alguna de aquellas ramas de pino transfiguradas. “No creo que sea posible –dijo Karl–. Probablemente, no tenían el tamaño y la consistencia necesarias para convertirse en souvenirs. Mejor no complicarse la vida y seguir con las chocolatinas”. Le resultaba irritante que la ciudad estuviese llena de chocolatinas con la efigie de Mozart.
Karl señaló hacia la colina de enfrente. “Aquella casa blanca de la ladera es Villa Victoria. Ahí vivió Stefan Zweig hasta que un vecino de los que veraneaban en la ciudad le obligó a marcharse”. Adivinamos, por su expresión, a qué vecino se refería. “Efectivamente, Hitler –dijo–. Era austriaco, pero, en general, no lo comentamos. Creo que hubo alguien que quiso hacer chocolatinas que llevaran su imagen, pero la idea no tuvo éxito”. Karl soltó una risotada.
Era un día claro de invierno, y la ciudad y todo su entorno transmitían una sensación de armonía, como si los hacedores del paisaje –el Gran Arquitecto y todos los demás arquitectos– hubiesen estado especialmente inspirados. Pero el recuerdo de lo que allí mismo había sucedido con los judíos alteraba nuestro humor. Se lo comentamos a Karl. “¿Veis aquella encantadora casita, la que está en medio de la pradera?”, dijo él. Efectivamente, era encantadora, de tejado rojo y paredes blancas, parecida a las que suelen pintar los niños en la escuela. “Ahí vivía el verdugo de la ciudad –continuó–. Recogía los encargos en la fortaleza del Arzobispo, y luego …¡a trabajar! Dicen que ahorcaba mucho y bien”.
Fuimos a comer a un restaurante extraño, situado en el interior del camposanto de la iglesia de los franciscanos, con vistas a las tumbas. “Pedid sopa de calabaza –nos aconsejó Karl–. Se toma con un aceite negro que se hace con las semillas de la propia calabaza. Os dará ganas de cantar”. La sopa era excelente, pero no tuve ganas de cantar. La visión de las tumbas me había afectado, y por mi mente desfilaban imágenes sombrías: el verdugo de la casita encantadora ahorcaba a tres desgraciados, y sus cadáveres eran traídos en una carreta hasta al cementerio que yo veía desde mi mesa . Había un detalle perturbador: el restaurante era, al parecer, muy antiguo, de la época en que el Arzobispo gobernaba en la ciudad, de modo que era plausible que los comensales de aquella época tomaran su sopa de calabaza contemplando un enterramiento.
Karl seguía bromeando, pero me costaba prestarle atención. Me surgían preguntas: ¿Habrían reparado los comensales en lo que estaba ocurriendo ante sus ojos? ¿Se habrían compadecido de los ajusticiados?
A la sopa de la calabaza le siguió una tartaleta de macarrones. Después llegó el café. Interpelé a Karl sobre las cuestiones que estaban pasando por mi cabeza. ¿Qué pensaba él de los testigos del sufrimiento ajeno, de quienes miraban desde el otro lado de la ventana?¿Qué pensaba de nosotros, que veíamos sufrir a la gente en la ventana más usada de nuestros tiempos, la televisión?
“Lo mejor que he leído sobre el tema es un poema de W. H. Auden titulado Musée de Beaux Arts– dijo Karl–. Su tema es la caída de Ícaro según se ve en un cuadro de Brueghel. Ícaro cae del cielo y se hunde en el mar, pero el campesino sigue arando tranquilamente. Y con la misma tranquilidad continua navegando el barco”. Le comenté si, donde él decía “tranquilidad”, debíamos entender “indiferencia”. Karl asintió. Luego cambió de expresión y dijo: “No pienses en ello. El tema no cabe en el envoltorio de una chocolatina. Y lo que no cabe ahí, de poco sirve en estos tiempos”.
Salimos del restaurante y nos pusimos a caminar por las calles de la ciudad. “¡Chocolatinas! ¡Chocolatinas!”, gritaba Karl cada vez que pasábamos frente a una pastelería. Le expresé mi queja: habíamos empezado bien, con la rama de pino y los diamantes, pero la cosa había ido cuesta abajo. Los pensamientos que él nos había inspirado a partir de lo del verdugo resultaban deprimentes. “Por eso os llevo adonde os llevo”, dijo Karl, y yo pensé, por su expresión, que nos iba a dar una sorpresa agradable. Me vino a la mente la imagen de una vitrina de museo. Allí, posada sobre una tela de terciopelo negro, nos estaba esperando la rama de pino transfigurada, el candelabro cubierto de diamantes.
“Ya estamos”, dijo Karl delante de un supermercado. Entró dentro y volvió con unas botellas llenas de líquido negro. “¡Aceite de semillas de calabaza! – exclamó–. Transfigurará vuestras sopas!”. Le miramos un poco asombrados. “Sé que no lo es todo, y que no puede salvaros de la maldad del mundo. Pero, en cualquier caso, es mejor que lo de las chocolatinas”.
B A
(Ara, 2011)