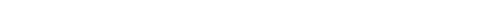País Vasco. Historia de una tabla.
11-04-2017 ¦ Bernardo Atxaga
Si pudiésemos tener una vista general de lo ocurrido en el País Vasco en los últimos cien años, observaríamos enseguida que a una primera grieta, la producida en los años de la guerra civil, le siguió una segunda casi veinticinco años más tarde, hacia 1965, y que fue a partir de ese momento cuando todo lo vasco empezó a cambiar y a transformarse, a ser lo que ahora es.
Podría seguirse el rastro de ese cambio analizando lo que supuso el nacimiento de ETA o, en otro orden, la puesta en marcha del vascuence literario común, el euskera batua; también podría mirarse de cerca lo ocurrido con el pío catolicismo de los vascos, que tanto asombro causaba a los foráneos como el escritor Roberto Alt –quien, en sus Aguafuertes vascas, se interrogaba sobre cómo era posible que “hombres tan vigorosos y de tan buena presencia” estuviesen completamente dominados por curas que solo decían simplezas–; pero también podríamos encontrar alguna que otra explicación fuera de estas zonas mayores. Bastaría quizás con la historia de una tabla, con observar lo ocurrido con un pequeño elemento de la tradición vasca, el instrumento musical denominado txalaparta.
La txalaparta era, en un principio, el “pedazo de madera con que se golpea una palanca de hierro para dar serenatas a los recién casados”; un instrumento de percusión que en los valles guipuzcoanos del Oria y del Urumea servía para las llamadas a asamblea cuando comenzaban las faenas de la sidra. “Su melodía, exclusivamente rítmica –escribió el musicólogo Aita Donostia– me parece una imitación del bandeo de campanas de ciertas iglesias rurales”. En los años sesenta, apenas quedaban intérpretes del instrumento, txalapartaris, y la tradición, muy débil ya, estaba a punto de desaparecer. De hecho, sólo la practicaban, o la recordaban, los hermanos Zuaznabar y los hermanos Goikoetxea.
– Nosotros tocábamos aquí, guk hementxe jotzen genun –dice Ramón Goikoetxea en un vídeo realizado por Juan Mari Beltrán en 1985, después de afirmar que siempre han vivido en su caserío, Erbetegi-Etxeberri, y declarar que él tiene 75 años y su hermano, Asensio, 80.–. Tocábamos aquí, y cuando oían la txalaparta venían de Alzueta, de San Sebastián, de todas partes, y luego, después de beber y comer, todos balanceándose, y así solían andar también nuestro abuelo y otros, pasaban por debajo de las tablas mientras tocábamos la txalaparta, y así hasta el amanecer, todos medio borrachos, lo mismo nosotros que los que venían de fuera…”.
En el vídeo se recoge luego una breve interpretación de los hermanos Goikotxea. Cogen ambos en cada mano un palo cilíndrico, y empiezan a percutir una tabla colocada sobre dos cestas de mimbre. Asensio marca siempre el mismo ritmo; sobre esa base, Ramón va contrapunteando, realizando variaciones. El sonido que resulta es sincopado, y, más que a un tan-tan, más incluso que al bandeo de las campanas, recuerda al de los cascos de un caballo al trote. En una segunda interpretación, un joven sustituye a Asensio, y el ritmo que surge de la txalaparta es frenético. Campanas que giran a toda velocidad, caballos que corren al galope.
La escena es llamativa, y el sonido de la tabla –tabla de fresno o de aliso secada al sol – extremadamente agradable para el oído, de cierta resonancia, suave y fuerte a la vez. Con todo, ¿podía tener aquella txalaparta algún futuro? De haber seguido las cosas igual que estaban en la época en que el abuelo de Ramón y Asensio se divertía pasando por debajo de la tabla, ninguno en absoluto. La existencia de las cosas depende del valor que se les concede, y, en los años sesenta, el Régimen era muy agresivo con los elementos de la cultura vasca. Si ocurría con el euskera, lengua a la que, despectivamente, llamaban “dialecto”, ¿cómo no iba a ocurrir con un instrumento de percusión tan local, tan ligado al mundo rural y sus modestas bacanales? Su destino era el olvido, o un nicho cualquiera en un museo etnográfico.
Pero se abrió la grieta, se produjo el corte. Llegaron los que, con una ideología, una sensibilidad, una forma de valorar las cosas diametralmente opuesta a la del Régimen, iban a marcar el “después” vasco. Entre ellos estaba el escultor Jorge Oteiza, que en 1963 publicó un libro titulado Quosque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca, en una de cuyas páginas, de tono encomiástico, se lee :
“La txalaparta es un ritmo primitivo, ritual, que aun se conserva, casi perdido en algún lugar guipuzcoano(…) No es un tan-tan el de nuestra txalaparta, es un txu-khum, txu-khum (abierto y dirigido al hombre, no a la Naturaleza) (al oído del hombre) que una de las voces describe como el sitio fijo (antinatural) de un río, para que la otra voz lo empuje, lo descoloque, lo obstaculice, lo desvíe, lo realice(…)”.
Oteiza que ya era un escultor de renombre, asociado al arte moderno y, más concretamente, al constructivismo, y llevaba años, desde mediados de los cincuenta, peleándose con las autoridades eclesiásticas en pos de colocar sus catorce apóstoles y su maravillosa Piedad en el friso de la nueva basílica de Arantzazu, obra de su amigo el arquitecto Sainz de Oiza; pero el proyecto que quería poner en marcha con el Quosque tandem era diferente. Era un proyecto radicalmente romántico, una vuelta a los postulados que, al filo de los siglos XVIII y XIX, triunfaron en una Alemania que, sintiéndose culturalmente inferior a los otros países europeos, reaccionó “como la rama doblada”, valorando por encima de todo lo propio, la lengua y los saberes populares, la llamada “pequeña tradición”.
Oteiza no fue el primero en tener una concepción distinta de la txalaparta, como tampoco había sido primero en ver en los cromlech algo más que una serie de piedras puestas en círculo – según John Evans, ya lo habían hecho hacia 1830 los nacionalistas daneses, inventores del concepto de “prehistoria”–; pero nadie lo había llevado, como él, al exquisito, elevadísimo círculo de la vanguardia artística. Tampoco se habían utilizado sus maneras. Jorge Oteiza era un hombre de fuego, vehemente, de extraordinaria personalidad. Era bastante difícil estar en desacuerdo con él.
El cambio de lugar, de círculo, tuvo un éxito inmediato. Antes de que acabaran los años sesenta, otro escultor vasco de vanguardia, Remigio Mendiburu, realizó una pieza llamada justamente “Txalaparta”; escultura que, a su vez, se convirtió en el anagrama del grupo artístico y musical Ez dok amairu. De él formaban parte el poeta Josean Artze y su hermano Jesús, los primeros txalapartaris de después de la grieta, de la nueva era.
Los hermanos Artze se convirtieron en la nueva imagen del instrumento. Josean –pantalones rojos, blusa blanca de algodón – evolucionaba junto a las tablas, que ahora ya eran tres, como un bailarín, contrapunteando la base que su hermano, más sobrio, iba creando con sus palos. El resultado era a veces impresionante. Parecía que lo que salía de las maderas eran palabras, frases entrecortadas.
Con los hermanos Artze, sin que nunca faltara la inspiración oteiziana, se consumó el desplazamiento espacial: la txalaparta ya no sonaba en las sidrerías, sino en espectáculos teatrales, en conciertos, en ceremonias. Recuerdo que en el momento del entierro de Ricardo Arregi, muerto en 1969 a los 27 años, cuando muchos le auguraban un gran futuro político –se decía que él iba a ser el primer lehendakari de la democracia –, llegó a nuestros oídos, proveniente de una montaña cercana, el sonido de un golpeteo, unos ritmos de madera percutida. En aquel entonces, casi ninguno de los asistentes al funeral lo pudo identificar.
Los hermanos Artze también llevaron la txalaparta a los “Encuentros de Pamplona” de 1972, y allí fue donde lo escucharon los músicos de vanguardia más importantes del momento, desde John Cage hasta los miembros del grupo ZAJ o Luis de Pablo. Este último volvió a acordarse del instrumento cuando la ciudad de Bonn le pidió una obra.
“En los encuentros de Pamplona de 1972 había visto tocar la «txalaparta», a los Artze Anaiak, de Usúrbil –escribió Luis de Pablo–. Ya conocía el instrumento desde hacía más de diez años -lo escuché en la inauguración de una exposición del escultor Remigio Mendiburu a principios de los sesenta-, pero quizá no estaba yo entonces en el buen momento para comprenderlo. Al oír a los Artze la cosa cambió. Tuve la certeza de hacer algún día «algo» para ese instrumento. La oportunidad vino con el encargo alemán”.
Luis de Pablo tituló la obra “Zurezko Olerkia” (Poema de madera), que se estrenó en la Beethovenhalle de Bonn, y luego, en 1977, en la Fundación March, en Madrid. Un año antes, los hermanos Artze habían viajado a Milán para grabar allí un LP por encargo de la casa Ricordi. Por la misma época, el cantante y compositor Mikel Laboa incorporó el instrumento a sus conciertos. El cambio, la transformación, ya era un hecho.
En los años siguientes, en los ochenta y en los noventa, la txalaparta mudó de círculo, del estético al político, y el instrumento empezó a verse como algo nuclear, una seña de identidad vasca. Siempre había tenido esa consideración, y es indiscutible que, salvo Luis de Pablo, todos los que habían luchado por su renacimiento participaban de la ideología abertzale, empezando por el propio Jorge Oteiza; pero el instrumento nunca había salido del ámbito artístico. Ahora era diferente, era otra dimensión. El txu-khum- txu-khum se oía en todas partes. Había escuelas que lo difundían por los altavoces para avisar de la hora del recreo. También se escuchaba en la cabalgata de los Reyes Magos, en las carreras ciclistas, en las fiestas –en todas las fiestas –, y en algunas sintonías radiofónicas. Solo habían sido dos parejas, los hermanos Goikoetxea y los hermanos Zuaznabar; ahora, los intérpretes eran legión.
El cambio de círculo y de dimensión trajo quizás excesos, pero –empeñado como estoy en ver la parte luminosa de la grieta de 1965– también trajo maravillas. Maravilla es el grupo Oreka TX, y la película “Nomadak”, dirigida por Raúl de la Fuente, que recoge sus conciertos “mezclados”, sus colaboraciones con músicos y cantantes de la India, Mongolia, Marruecos o Finlandia, –país en el aparecen tocando una txalaparta hecha enteramente de hielo–; maravilla también la txalaparta de Kepa Junkera, que no lleva tablas de madera, sino piedras, láminas minerales; maravilla ver a las gemelas de Ttukun, tocando en el Royal Festival Hall con txalapartas que, esta vez, parecen de cristal. Luego están los músicos extranjeros que han adoptado el instrumento: los Chieftains y los Crystal Fighters, y también Madonna, que en su último disco se hace acompañar del grupo Kalakan, y canta, seguido de Open your heart, la canción tradicional vasca Sagarra jo.
Pienso ahora en Ramon Goikoetxea. No sé si aún vive. Quizás sí, quizás sea uno de los diez o doce centenarios que quedan en Guipúzcoa. Si así fuera, estoy seguro de que, tras repasar lo que ha sucedido con la tabla que él y su hermano tocaban en el caserío Erbetegi-Etxeberri, tendrá, al estilo de su abuelo, unas ganas tremendas de beber sidra y celebrar una modesta, o no tan modesta, bacanal.
B.A.
(El País, 2010)