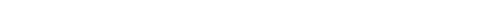Blog Atxaga
La literatura es lo que más verdad tiene
02-03-2020 ¦ Entrevistas
Fragmentos y vídeo de la entrevista publicada en Librotea (El País), tras la publicación de Casa y tumbas (Alfaguara, 2020).
La literatura me ha dado muchísimo más de lo que soñaba
02-03-2020 ¦ Entrevistas
Entrevista ofrecida al programa Página Dos de RTVE, com motivo de la presentación de "Casas y tumbas" (Alfaguara, 2020)."El tiempo se me ha echado encima y tengo que centrarme", entrevista para el diario Ara.
11-12-2018 ¦ Entrevistas
Entrevista con Antoni Bassas para el diario Ara: El temps se m'ha tirat a sobre i em cal centrar-me.
"Arrautza, ou, huevo, oeuf, egg", conferencia en Barcelona
11-12-2018 ¦ Conferencias
Conferencia en Barcelona, organizado por el Centre de Cultura Conremporània. 21 de noviembre de 2018 en el acto de clausura del meeting internacional Linguapax.
¿Por qué son importantes las lenguas? ¿Qué ocurre cuando una lengua cae en desuso o desaparece? Atxaga reflexiona sobre la importancia de la diversidad lingüística en el mundo actual. Presenta: Isabel Sucunza.
DEBAT / Arrautza, ou, huevo, oeuf, egg Conferència de Bernardo Atxaga (VO Es) from CCCB on Vimeo.
..........................
Per què són importants totes les llengües? Què passa quan una llengua cau en desús o desapareix? L’escriptor Bernardo Atxaga compartirà les seves reflexions sobre la necessitat de mantenir i potenciar la diversitat lingüística al món en l’acte de cloenda de la trobada internacional de Linguapax.
A l’hora de parlar de la relació entre les diferents llengües del món, el primer que cal tenir en compte és el que Abdelfattah Kilito va expressar de manera metafòrica: les paraules són el contrari que el sabó. Com més s’utilitzen, més força adquireixen. La repetició n’és el motor. Què passa, doncs, amb les llengües que, per l’escàs nombre de parlants, o per la falta d’un poder polític o econòmic que les empari, no poden tenir un gran ús?
Les reflexions de l’escriptor Bernardo Atxaga clouran enguany la trobada internacional #Linguapax2018. Ciutats, arts i experiències de la paraula sobre la diversitat lingüística com a motor de creativitat i mitjà per al diàleg i la pau.
Razones de un seudónimo
24-06-2017 ¦ Bernardo Atxaga
Preguntaron a una mujer de cien años sobre perros rabiosos, y ella comenzó su narración diciendo: “Yo sé de perros rabiosos tanto como cualquiera”. Quiso decir que había visto muchos y tenía una experiencia directa del peligro que, antes de la vacuna de Pasteur, suponían las mordeduras.
Pues bien, lo mismo podría afirmar yo de los seudónimos. Tendría que saber del asunto tanto como cualquiera. Desde que, hace más de 30 años, dejé de lado mi nombre oficial, José Irazu, para firmar los libros como “Bernardo Atxaga”, los lances derivados de la decisión han sido incontables. Un día era un billete de avión que no podía hacer mío; otro, un cheque; otro más, un paquete postal; una vez, el enfado de un poeta que tomó a mal “no saber exactamente con quién estaba hablando”. Aparte, nunca faltaba la pregunta: “¿Por qué lleva usted seudónimo?”.
Vuelven a hacérmela ahora, y trato de dar una explicación.
Creo que en mi caso el uso de un seudónimo fue algo inevitable, y que todo empezó con los vaivenes políticos y onomásticos de mi lugar natal, el País Vasco.
Los romanos lo llamaron “Vasconia”, nombre que perduró en cierta literatura costumbrista hasta que, en los años sesenta, un libro de inspiración revolucionaria que reivindicaba un territorio vasco cinco veces mayor que el de los mapas lo tomó prestado. A partir de ese momento fue tabú para los costumbristas. Después de unos años, el prestigio social del libro decayó, y “Vasconia” pasó al olvido definitivo.
Otro nombre histórico era ”Vascongadas”. Durante la dictadura, los franquistas se referían al lugar de esa manera, y ahora es igual de tabú que Vasconia. También lo son, o casi, los de “País vasco-navarro” o “País vasco-francés”. En su lugar, florecen los más neutrales de “País Vasco” o “Pays Basque”.
Cuando se puso en marcha la reivindicación independentista, a finales del siglo XIX, apareció un nuevo nombre, inventado por Sabino Arana: “Euzkadi”. Casi un siglo más tarde, con el nacimiento de ETA, “Euzkadi” (con zeta) se convirtió en “Euskadi” (con ese), y es ahora, paradójicamente, una denominación cuasi-oficial. Pero, con todo, el nombre más popular, el que todo el mundo utiliza cuando habla en euskera y el que más se ha utilizado a lo largo de los siglos, es el de “Euskal Herria”. Era hasta hace poco un término cultural y estable; pero últimamente va adquiriendo connotaciones políticas, y no sabemos cómo acabará el asunto.
Creo que se podría escribir una historia de los países a través del estudio de sus nombres. Su inestabilidad, su número, son índices significativos.
Pasemos a lo particular, de los vaivenes generales a los personales. Oficialmente me llamo “José”, porque el año en que nací –1951, según me aseguran personas de toda confianza – era inimaginable que un niño fuera bautizado con un nombre vasco como, por ejemplo, “Garikoitz”, “Iker” o “Imanol”. Sin embargo, sólo he sido “José” en los papeles. Para los vasco-parlantes es más fácil decir “Joshe” que “José”. Así que fui “Joshe” durante toda mi infancia. Más tarde, en la universidad, mis compañeros empezaron a llamarme “Joxeba”, una forma políticamente marcada como vasquista. Un par de años después, un nuevo cambio: “Joxeba” se convirtió en “Ioseba”.
Publiqué mis primeros textos en 1972, firmando, como ya he mencionado, “Bernardo Atxaga”. Fue algo normal. El 70% de los que en esa época publicaban en lengua vasca usaban seudónimo. Sólo que, en general, recurrían a algún término toponímico. En mi caso, un aforismo que me gustaba mucho me indujo a inventar un nombre que pareciera de verdad, auténtico. Decía el aforismo: “El chipirón lanza su tinta para esconderse del pescador, pero el pescador sabe dónde está el chipirón precisamente por la mancha de la tinta”. Un topónimo habría indicado que detrás había alguien, una persona con nombre y apellido. “Bernardo Atxaga” no manchaba el agua, ni siquiera la agitaba.
En un determinado momento, quise parar, detener la multiplicación. Pero es imposible. Tras el primer impulso, el nombre se convierte en un perpetuum mobile. Doy la última noticia: acabo de volver de una universidad americana en la que, durante tres meses, he sido “Jose I. Garmendia”. Los administradores de la universidad consideraron que “Irazu”, mi primer apellido, era en realidad un middle name, y me dejaron con el segundo.
Si dentro de unos años alguien me propone escribir otro artículo sobre este tema, tendré, estoy seguro, dos o tres nombres más de lo que tengo hoy, y podré aportar más ejemplos.
B.A.
(El País, 2014)
País Vasco. Historia de una tabla.
11-04-2017 ¦ Bernardo Atxaga
Si pudiésemos tener una vista general de lo ocurrido en el País Vasco en los últimos cien años, observaríamos enseguida que a una primera grieta, la producida en los años de la guerra civil, le siguió una segunda casi veinticinco años más tarde, hacia 1965, y que fue a partir de ese momento cuando todo lo vasco empezó a cambiar y a transformarse, a ser lo que ahora es.
Podría seguirse el rastro de ese cambio analizando lo que supuso el nacimiento de ETA o, en otro orden, la puesta en marcha del vascuence literario común, el euskera batua; también podría mirarse de cerca lo ocurrido con el pío catolicismo de los vascos, que tanto asombro causaba a los foráneos como el escritor Roberto Alt –quien, en sus Aguafuertes vascas, se interrogaba sobre cómo era posible que “hombres tan vigorosos y de tan buena presencia” estuviesen completamente dominados por curas que solo decían simplezas–; pero también podríamos encontrar alguna que otra explicación fuera de estas zonas mayores. Bastaría quizás con la historia de una tabla, con observar lo ocurrido con un pequeño elemento de la tradición vasca, el instrumento musical denominado txalaparta.
La txalaparta era, en un principio, el “pedazo de madera con que se golpea una palanca de hierro para dar serenatas a los recién casados”; un instrumento de percusión que en los valles guipuzcoanos del Oria y del Urumea servía para las llamadas a asamblea cuando comenzaban las faenas de la sidra. “Su melodía, exclusivamente rítmica –escribió el musicólogo Aita Donostia– me parece una imitación del bandeo de campanas de ciertas iglesias rurales”. En los años sesenta, apenas quedaban intérpretes del instrumento, txalapartaris, y la tradición, muy débil ya, estaba a punto de desaparecer. De hecho, sólo la practicaban, o la recordaban, los hermanos Zuaznabar y los hermanos Goikoetxea.
– Nosotros tocábamos aquí, guk hementxe jotzen genun –dice Ramón Goikoetxea en un vídeo realizado por Juan Mari Beltrán en 1985, después de afirmar que siempre han vivido en su caserío, Erbetegi-Etxeberri, y declarar que él tiene 75 años y su hermano, Asensio, 80.–. Tocábamos aquí, y cuando oían la txalaparta venían de Alzueta, de San Sebastián, de todas partes, y luego, después de beber y comer, todos balanceándose, y así solían andar también nuestro abuelo y otros, pasaban por debajo de las tablas mientras tocábamos la txalaparta, y así hasta el amanecer, todos medio borrachos, lo mismo nosotros que los que venían de fuera…”.
En el vídeo se recoge luego una breve interpretación de los hermanos Goikotxea. Cogen ambos en cada mano un palo cilíndrico, y empiezan a percutir una tabla colocada sobre dos cestas de mimbre. Asensio marca siempre el mismo ritmo; sobre esa base, Ramón va contrapunteando, realizando variaciones. El sonido que resulta es sincopado, y, más que a un tan-tan, más incluso que al bandeo de las campanas, recuerda al de los cascos de un caballo al trote. En una segunda interpretación, un joven sustituye a Asensio, y el ritmo que surge de la txalaparta es frenético. Campanas que giran a toda velocidad, caballos que corren al galope.
La escena es llamativa, y el sonido de la tabla –tabla de fresno o de aliso secada al sol – extremadamente agradable para el oído, de cierta resonancia, suave y fuerte a la vez. Con todo, ¿podía tener aquella txalaparta algún futuro? De haber seguido las cosas igual que estaban en la época en que el abuelo de Ramón y Asensio se divertía pasando por debajo de la tabla, ninguno en absoluto. La existencia de las cosas depende del valor que se les concede, y, en los años sesenta, el Régimen era muy agresivo con los elementos de la cultura vasca. Si ocurría con el euskera, lengua a la que, despectivamente, llamaban “dialecto”, ¿cómo no iba a ocurrir con un instrumento de percusión tan local, tan ligado al mundo rural y sus modestas bacanales? Su destino era el olvido, o un nicho cualquiera en un museo etnográfico.
Pero se abrió la grieta, se produjo el corte. Llegaron los que, con una ideología, una sensibilidad, una forma de valorar las cosas diametralmente opuesta a la del Régimen, iban a marcar el “después” vasco. Entre ellos estaba el escultor Jorge Oteiza, que en 1963 publicó un libro titulado Quosque tandem…! Ensayo de interpretación estética del alma vasca, en una de cuyas páginas, de tono encomiástico, se lee :
“La txalaparta es un ritmo primitivo, ritual, que aun se conserva, casi perdido en algún lugar guipuzcoano(…) No es un tan-tan el de nuestra txalaparta, es un txu-khum, txu-khum (abierto y dirigido al hombre, no a la Naturaleza) (al oído del hombre) que una de las voces describe como el sitio fijo (antinatural) de un río, para que la otra voz lo empuje, lo descoloque, lo obstaculice, lo desvíe, lo realice(…)”.
Oteiza que ya era un escultor de renombre, asociado al arte moderno y, más concretamente, al constructivismo, y llevaba años, desde mediados de los cincuenta, peleándose con las autoridades eclesiásticas en pos de colocar sus catorce apóstoles y su maravillosa Piedad en el friso de la nueva basílica de Arantzazu, obra de su amigo el arquitecto Sainz de Oiza; pero el proyecto que quería poner en marcha con el Quosque tandem era diferente. Era un proyecto radicalmente romántico, una vuelta a los postulados que, al filo de los siglos XVIII y XIX, triunfaron en una Alemania que, sintiéndose culturalmente inferior a los otros países europeos, reaccionó “como la rama doblada”, valorando por encima de todo lo propio, la lengua y los saberes populares, la llamada “pequeña tradición”.
Oteiza no fue el primero en tener una concepción distinta de la txalaparta, como tampoco había sido primero en ver en los cromlech algo más que una serie de piedras puestas en círculo – según John Evans, ya lo habían hecho hacia 1830 los nacionalistas daneses, inventores del concepto de “prehistoria”–; pero nadie lo había llevado, como él, al exquisito, elevadísimo círculo de la vanguardia artística. Tampoco se habían utilizado sus maneras. Jorge Oteiza era un hombre de fuego, vehemente, de extraordinaria personalidad. Era bastante difícil estar en desacuerdo con él.
El cambio de lugar, de círculo, tuvo un éxito inmediato. Antes de que acabaran los años sesenta, otro escultor vasco de vanguardia, Remigio Mendiburu, realizó una pieza llamada justamente “Txalaparta”; escultura que, a su vez, se convirtió en el anagrama del grupo artístico y musical Ez dok amairu. De él formaban parte el poeta Josean Artze y su hermano Jesús, los primeros txalapartaris de después de la grieta, de la nueva era.
Los hermanos Artze se convirtieron en la nueva imagen del instrumento. Josean –pantalones rojos, blusa blanca de algodón – evolucionaba junto a las tablas, que ahora ya eran tres, como un bailarín, contrapunteando la base que su hermano, más sobrio, iba creando con sus palos. El resultado era a veces impresionante. Parecía que lo que salía de las maderas eran palabras, frases entrecortadas.
Con los hermanos Artze, sin que nunca faltara la inspiración oteiziana, se consumó el desplazamiento espacial: la txalaparta ya no sonaba en las sidrerías, sino en espectáculos teatrales, en conciertos, en ceremonias. Recuerdo que en el momento del entierro de Ricardo Arregi, muerto en 1969 a los 27 años, cuando muchos le auguraban un gran futuro político –se decía que él iba a ser el primer lehendakari de la democracia –, llegó a nuestros oídos, proveniente de una montaña cercana, el sonido de un golpeteo, unos ritmos de madera percutida. En aquel entonces, casi ninguno de los asistentes al funeral lo pudo identificar.
Los hermanos Artze también llevaron la txalaparta a los “Encuentros de Pamplona” de 1972, y allí fue donde lo escucharon los músicos de vanguardia más importantes del momento, desde John Cage hasta los miembros del grupo ZAJ o Luis de Pablo. Este último volvió a acordarse del instrumento cuando la ciudad de Bonn le pidió una obra.
“En los encuentros de Pamplona de 1972 había visto tocar la «txalaparta», a los Artze Anaiak, de Usúrbil –escribió Luis de Pablo–. Ya conocía el instrumento desde hacía más de diez años -lo escuché en la inauguración de una exposición del escultor Remigio Mendiburu a principios de los sesenta-, pero quizá no estaba yo entonces en el buen momento para comprenderlo. Al oír a los Artze la cosa cambió. Tuve la certeza de hacer algún día «algo» para ese instrumento. La oportunidad vino con el encargo alemán”.
Luis de Pablo tituló la obra “Zurezko Olerkia” (Poema de madera), que se estrenó en la Beethovenhalle de Bonn, y luego, en 1977, en la Fundación March, en Madrid. Un año antes, los hermanos Artze habían viajado a Milán para grabar allí un LP por encargo de la casa Ricordi. Por la misma época, el cantante y compositor Mikel Laboa incorporó el instrumento a sus conciertos. El cambio, la transformación, ya era un hecho.
En los años siguientes, en los ochenta y en los noventa, la txalaparta mudó de círculo, del estético al político, y el instrumento empezó a verse como algo nuclear, una seña de identidad vasca. Siempre había tenido esa consideración, y es indiscutible que, salvo Luis de Pablo, todos los que habían luchado por su renacimiento participaban de la ideología abertzale, empezando por el propio Jorge Oteiza; pero el instrumento nunca había salido del ámbito artístico. Ahora era diferente, era otra dimensión. El txu-khum- txu-khum se oía en todas partes. Había escuelas que lo difundían por los altavoces para avisar de la hora del recreo. También se escuchaba en la cabalgata de los Reyes Magos, en las carreras ciclistas, en las fiestas –en todas las fiestas –, y en algunas sintonías radiofónicas. Solo habían sido dos parejas, los hermanos Goikoetxea y los hermanos Zuaznabar; ahora, los intérpretes eran legión.
El cambio de círculo y de dimensión trajo quizás excesos, pero –empeñado como estoy en ver la parte luminosa de la grieta de 1965– también trajo maravillas. Maravilla es el grupo Oreka TX, y la película “Nomadak”, dirigida por Raúl de la Fuente, que recoge sus conciertos “mezclados”, sus colaboraciones con músicos y cantantes de la India, Mongolia, Marruecos o Finlandia, –país en el aparecen tocando una txalaparta hecha enteramente de hielo–; maravilla también la txalaparta de Kepa Junkera, que no lleva tablas de madera, sino piedras, láminas minerales; maravilla ver a las gemelas de Ttukun, tocando en el Royal Festival Hall con txalapartas que, esta vez, parecen de cristal. Luego están los músicos extranjeros que han adoptado el instrumento: los Chieftains y los Crystal Fighters, y también Madonna, que en su último disco se hace acompañar del grupo Kalakan, y canta, seguido de Open your heart, la canción tradicional vasca Sagarra jo.
Pienso ahora en Ramon Goikoetxea. No sé si aún vive. Quizás sí, quizás sea uno de los diez o doce centenarios que quedan en Guipúzcoa. Si así fuera, estoy seguro de que, tras repasar lo que ha sucedido con la tabla que él y su hermano tocaban en el caserío Erbetegi-Etxeberri, tendrá, al estilo de su abuelo, unas ganas tremendas de beber sidra y celebrar una modesta, o no tan modesta, bacanal.
B.A.
(El País, 2010)
Las dos esculturas
17-01-2017 ¦ Bernardo Atxaga
A finales de la primavera de 1968 llegó a nuestro pueblo guipuzcoano la noticia de un hecho ocurrido a menos de cuatro kilómetros de distancia, en la zona del puente de Aduna. Una persona había resultado muerta de un tiro de pistola. Se formaron corrillos en la calle, y salieron a colación todos los actos violentos que habían tenido lugar en la zona, en especial durante la guerra: pero nadie supo tankera hartu, tomarle la traza al hecho.
Parte de la respuesta llegó unas horas después, cuando un centenar de guardias civiles apareció en el pueblo y empezó a patrullar por los montes. Una emisora de radio confirmó el suceso, y difundió la identidad de la persona asesinada. Se trataba de un guardia civil de la Agrupación de Tráfico, José Ángel Pardines Arcay, de 25 años. Casi de seguido, llegó la segunda noticia: el joven que le había disparado, Javier Echevarrieta Ortiz (a. “Txabi”) había muerto tras un tiroteo, también muy cerca, en el cruce de Bentaundi, a la salida de Tolosa.
Surgieron los bulos. Uno de ellos decía que el compañero de Echevarrieta, Iñaki Sarasketa, había sido atrapado y fusilado en Régil, otro pueblo cercano. Otro, en el mismo sentido, corregía el hecho: unos guardias habían querido fusilarle, pero el capitán que estaba al mando lo había impedido apelando a las creencias cristianas. El párroco de nuestro pueblo recogió la segunda versión el domingo siguiente, durante la misa: “El capitán actuó como quería Jesús, que siempre nos habla del perdón. ˝Ojo por ojo, diente por diente˝, dice la ley del talión, pero no es ésa la regla que debemos seguir nosotros”. Para entonces –después de un tercer bulo que hablaba del “maquis”– ya había surgido el nombre que, desde entonces, todos asocian al País Vasco: ETA. No llegó entre susurros y medias palabras, sino como firma de un panfleto en el que se calificaba a Echevarrieta de “víctima de la represión fascista” .
Tres meses después fui a estudiar a “Sarriko”, la Facultad de Ciencias Económicas de Bilbao. Aunque Echevarrieta había sido allí un estudiante destacado, apenas si había carteles con su efigie. Abundaban más los que hacían referencia a poetas comunistas como Miguel Hernández (“Juventud que no se atreve ni florece ni reluce, ni es sangre ni es juventud…”) o, más en general, a la ideología de los llamados “chinos”. Pero, fuera de la universidad, era otra cosa. En los mismos lugares de Guipúzcoa o de Vizcaya donde un año antes la gente se preguntaba sobre qué sería ETA, los jóvenes aprovechaban cualquier ambiente circunstancia entonar la canción de Mikel Laboa: “Egun da Santi Mamiña, benetan egun samiña..." “Día de san Mamés, día verdaderamente amargo, que el alto cielo guarde mi alma por mucho tiempo”. Pero no se cantaba exactamente así, tal como había salido de la pluma del poeta Gabriel Aresti. El día seguía siendo el de aquel san Mamés que nació en prisión, pero lo que el alto cielo debía guardar era el alma de “Txabi”, Etxeberrietaren arima.
Escribió Ernst Gombrich que “la facultad de crear mitos está latente en todos nosotros, y sólo aguarda ser despertada”. Así ocurrió con la figura de “Txabi”. Después de décadas de represión franquista, muchos vascos vieron en él al mártir, al Che Guevara vasco. Hubo más canciones, hubo poemas, flores en su tumba, homenajes. Mientras, nadie en aquel ambiente parecía acordarse de José Ángel Pardines Astray, un “chaval” que –como se supo luego por el testimonio de Iñaki Sarasketa– había sido muerto y rematado por Echevarrieta a traición. Ni siquiera era visto como símbolo de la opresión franquista, porque tal lugar correspondió enseguida a Melitón Manzanas, el torturador.
Jorge Oteiza, ya entonces un escultor famoso, fue el único que rompió aquel silencio. Sin restarle nada al mito (nunca dejó de tener un retrato de Echevarrieta en su estudio) declaró su intención de realizar dos esculturas, dos cruces. La primera se colocaría en Bentaundi, la segunda, en el puente de Aduna. Una por el militante; otra, por el guardia civil. Dicho...y hecho a medias. Se colocó la primera, y allí sigue, casi imposible de ver, en lo alto de un viejo muro; pero la segunda, no se llevó a cabo. Hay esculturas en los alrededores del puente de Aduna, pero ninguna de ellas está dedicada a Pardines.
Ahora que la historia que empezó con ellos está a punto de terminar y en todas partes se habla del relato que habría que hacer de lo ocurrido, quizás haya que volver la vista al puente de Aduna y a Bentaundi: restaurar la escultura dedicada a Echevarrieta, símbolo de una rebelión desesperada contra el dominio fascista, y crear y colocar al mismo tiempo la dedicada a Pardines, símbolo del sufrimiento causado por aquella rebeldía. Sería el punto final, el cierre del círculo; la señal de que vivimos en otros tiempos y de que aquella fue “otra historia”.
B.A.
(Ara, 2011)
Extraño incidente verde
09-11-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Ocurrió un día de verano. Fui a abrir la puerta de casa y observé que en la cerradura, cruzándola en diagonal, había una hierba de tallo grueso y color verde fosforescente. La Mano anduvo muy rápida, y quiso tomarla entre sus dedos; pero, al primer contacto, la hierba verde fosforescente adquirió la forma de un gancho. La Mano optó por retirarse, y dejar que fuera La Cabeza quien se hiciera cargo de la situación. “¡Qué hierba más rara!”, exclamó ésta. Aquello no aclaraba las cosas, pero La Mano, impaciente, volvió donde la hierba verde fosforescente y se situó a unos dos centímetros de ella. “Anda con cuidado”, le aconsejo La Cabeza.
Durante un rato no hubo nada, como si el tiempo se hubiese detenido y La Mano, La Cabeza y la hierba verde fosforescente en forma de gancho compusieran una instalación artística. Pero todo volvió pronto a su ser. La Mano y la Cabeza retrocedieron a su posición inicial; la hierba verde fosforescente se enderezó. “Debe de ser un insecto”, dijo La Cabeza con el tono pensativo que, en general, caracteriza a las cabezas. “Es muy grande, ¿no?”, se preguntó La Mano midiendo al probable insecto con los dedos. Venía a medir lo que el más largo de ellos, el llamado “corazón”.
Sobrevino un cambio perturbador. Del extremo de la hierba verde fosforescente –posible insecto –, emergió una cabecita afilada y brillante. Parecía la de una serpiente de miniatura, con su boquita rasgada y sus ojos abultados. Lentamente, la cabecita se giró hacia nosotros, es decir, hacia La Mano, La Cabeza, hacia mi mismo, Coordinador General de todo el asunto.
Ante el sobresalto de La Mano, la Cabeza adquirió el tono profesoral de los diccionarios, y dijo: “No temas. Se trata de una mantis, de la familia Mantidae, originaria del sur de Europa. No es un insecto venenoso. A la hora de cazar se vale de sus patas delanteras, que son espinosas y normalmente están provistas de espinas. Sujeta con ellas a las presas y se las come vivas. En general, las hembras son más fuertes y agresivas que los machos, y hay veces en que acaban comiéndose a su pareja durante o después del apareamiento, empezando por la cabeza”.
La Mano escuchó las explicaciones de La Cabeza y se quedó quietecita. Por decirlo así, quería a todos sus dedos por igual, y no quería perder ni un ápice de ninguno. La Cabeza se puso filológica: “Este insecto tiene nombres curiosos. En castellano le se llama “santateresa”, porque, por sus patas delanteras recogidas, parece estar rezando; en lengua vasca, “sirrina-pantika”; en catalán…
Abandoné aquella digresión y fui corriendo hasta la cocina en busca de un recipiente de plástico que suelo utilizar para guardar las salsas. Diez segundos después, de nuevo junto a la puerta, La Mano hizo su trabajo. La hierba verde fosforescente, la Mantis, quedó prisionera.
Coloqué el recipiente-cárcel sobre la mesa de la cocina y me senté frente a la mantis con un café. “La verdad, vuestras espinosas patas delanteras son muy fuertes”, dijo La Cabeza, abriendo el diálogo. La prisionera giró su cabecita repetidamente, hacia la derecha y hacia la izquierda. No aceptaba mi afirmación. “No son tan fuertes”, venía a decir. “Si lo fueran rompería estas paredes de plástico y escaparía”. La Cabeza cambió de tema.“Recuerdo que un día visité a un pintor en su estudio –dijo–. Tenía a una de tu especie como te tengo yo ahora, metida en un recipiente, y de vez en cuando echaba allí una araña. Era impresionante ver qué poco tardaba tu compañera en comérsela viva”.
La Mano parecía nerviosa. Levantaba la taza de café y me la llevaba a los labios continuamente. Por su parte, la Mantis movía lentamente la cabecita, indagando. “No busco la libertad, busco una salida”, dijo, citando a Kafka. La Cabeza seguía con sus recuerdos: “Aquel día el pintor me habló de un libro de Dalí, según el cual el verdadero motivo del “Angelus” de Millet es la sexualidad caníbal. La mujer que está rezando es, en realidad, de tu especie. Quiere devorar al hombre que está con ella, al de la carretilla”.
La Mano tuvo una reacción inesperada. Agarró el recipiente de plástico, y lo arrojó por la ventana de la cocina hacia la zona del jardín donde, en aquel momento, dormitaban los dos perros de la casa.
Cinco minutos después el recipiente estaba marcado por los mordiscos, y la hierba verde fosforescente, la mantis, yacía muerta junto a la otra hierba, la que carece de cabecita. Una pena, porque nuestra conversación no había hecho sino empezar, y parecía prometedora.
B. A.
(Ara, 2010)
Días especiales
02-09-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Era noviembre de 1993, y me encontraba en el atrio de un monasterio benedictino esperando a que el fraile que hacía de portero me condujera a mi celda. Había llegado allí con un objetivo concreto: terminar de traducir una novela antes del 6 de enero, festividad de los Reyes Magos.
En la celda me esperaba un segundo fraile. Era alto, y llevaba gafas redondas de montura dorada. Me hizo saber que, en principio, el monasterio sólo estaba abierto a los que necesitaban apartarse del mundo y tener un diálogo con Dios, pero que entendía que un traductor necesitara de la misma soledad para llevar adelante su trabajo. “Sabe lo que dice, porque también él es del oficio”, me indicó el portero. Añadió que formaba parte del grupo de traductores de la Biblia, y que se había encargado de los salmos. El aludido mostró las palmas de las manos. Estaban llenas de callos. “Ahora me dedico a la huerta”, dijo. Percibí en él una cierta agresividad, el tono de un retador, como si hubiera leído en mis ojos y supiese que yo era un escéptico, una persona descreída, alguien del otro bando.
Mientras me ayudaba a colocar mis bártulos, el portero me informó del horario. La primera campana sonaba a las cinco y media de la mañana; el desayuno era a las seis; la comida, a las doce; la cena, a las siete de la tarde. Dentro del edificio estaba obligado al silencio, pero si necesitaba alguna cosa podía acudir donde él, a la portería.
“¿Hay algún bar cerca?”, pregunté. El fraile se acercó a la ventana y señaló colina abajo: “Tiene uno ahí, junto al aparcamiento”. Hice planes al instante. Permanecería en la celda hasta que tuviera las 5 páginas que, para cumplir el plazo, necesitaba traducir cada día, pero luego bajaría al bar y me tomaría un café. Más tarde, corregiría lo traducido y acudiría a cenar. Al día siguiente, lo mismo: 5 páginas, un café. Ni el invierno ni la soledad podrían conmigo.
Llevaba 50 páginas y doce cafés cuando en el bar apareció un hombre pequeñito, de poco más de metro y medio. Tenía los ojos azules y pestañeaba constantemente. Pidió una manzanilla y se sentó junto a mí. Éramos los únicos clientes del bar.
“¿Qué nombre tienes?”, preguntó. Se lo dije, y empezó a hablar in media res, como si nos conociéramos de toda la vida. Lo que le había pasado con las cebollas de la huerta, y lo la higuera, que estaba “mala” porque el frío la había cogido “desprevenida”. Las gallinas, afortunadamente, estaban resultando “bastante ponedoras”. Se expresaba bien, pero resultaba difícil sacar algo en limpio. Lo único, que se llamaba Miguel.
Tuve que recurrir al portero para conocer más detalles. “Es un pobre de espíritu”, dijo. “Se pasa la vida de monasterio en monasterio. Aquí suele venir en invierno. Le damos cobijo y comida, y a cambio él nos ayuda en la huerta o en el gallinero”. Comprobé los días siguientes que era lo que él decía, pero que había algo más. A Miguel se le olvidaba todo. Venía cada tarde donde mí, y preguntaba: “¿Qué nombre tienes?”. Como si no me conociera de nada.
Llegó la época de la Navidad, y algunas de las funciones religiosas empezaron a celebrarse en un edificio anexo, una iglesia románica del siglo XIII. Aparte, los frailes salieron de su silencio, porque, por las fechas, tenían dispensa. Un día me topé en el pasillo con el traductor de los salmos. “¿Ondo?”, me preguntó, “¿Bien?”. Le dije que la traducción estaba acabada. “La huerta tampoco va mal”, dijo. Su actitud seguía siendo la de un retador.
El día de la víspera de Reyes fue muy frío. No había anochecido aún, y ya estaba helando. Decidí acudir a la función religiosa, y me senté junto a Miguel. Los frailes comenzaron a cantar: “O stella potens et mira, stella regalis pulcra…”. Miguel reía para sí, como si el latín le hiciera gracia.
Terminó la función y salimos fuera. Me acerqué al traductor de los salmos. “No creo que los Reyes Magos puedan venir hoy. Demasiado hielo”, dije. Él miró al cielo como en busca de la stella potens. “Yo creo que sí vendrán”, dijo. Miguel asintió. A la mañana siguiente, fui a salir de la celda para ir a desayunar, y me faltó poco para caerme al suelo. Había tropezado con una bolsa colocada en la base de la puerta. Allí estaban los regalos: una bufanda, un paquete de caramelos, un libro que explicaba la historia del monasterio y una pequeña Biblia con marcador en la página del salmo 27: “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?…”.
Coincidí con Miguel en el pasillo. Estaba radiante, y me mostró enseguida lo que a él le habían traído los Reyes Magos: un jersey de lana, una bufanda, unos guantes de jardín, una caja de galletas y dos paquetes de caramelos. “¡Cuántas cosas, Miguel!”, le dije. Soltó una risa, y exclamó: “¡Toma! ¡Para no haber escrito!”.
Entramos en el refectorio y nos pusimos a desayunar. El traductor de los salmos me miró desde detrás de sus gafas doradas con un modesto, pero perceptible, aire de triunfo.
B A
(Ara, 2011)
Éramos diez lectores
05-07-2016 ¦ Bernardo Atxaga
A la lectura se llega, también se abandona, pero, felizmente, en ocasiones se recupera. Hay siempre lugar para la esperanza.
ÉRAMOS DIEZ LECTORES y solo diez, porque todos los otros, amigos o parientes, no leían nunca. Uno de ellos, llamado Antonio, proclamaba, además, su vocación de no-lector a voz en grito: "¡No pienso leer un libró en toda mi puerca vida!". Pasaron los años, se hizo deportista, abrió un restaurante... y ¡abracadabra! triunfó en la vida al convertirse en el cocinero favorito de los jugadores del Real Madrid. Pero no voy a hablar de Antonio, sino de los diez que leíamos.
El primero, Alberto, fue al instituto de enseñanza secundaria, y puso especial empeño en aprender literatura. Quería saber qué había por ahí, es decir, por el mundo, qué novelas, qué poesías, qué autores. Pero, ¡ay!, la primera semana no pudo ser, porque el profesor empleó todo su tiempo en explicar la homonimia y la polisemia, y la segunda tampoco, porque las clases tuvieron como tema las diferencias entre metáfora, eufemismo e ironía. Un mes más tarde, al figurar en la antología de lecturas del curso un extracto del combate de don Quijote con el caballero de la Blanca Luna, levantó la mano y pidió: "¿Podríamos leer el capítulo entero en clase?". Le respondió el profesor: "Desgraciadamente, vamos muy retrasados con el programa, lo que toca esta semana es la estructura de la epopeya". Pasaron las semanas, llegó el invierno, se enfrió el ambiente. Un día, estando el profesor hablando del paratexto, Alberto se escapó de la escuela y corrió, corrió, corrió hasta que, hacia el kilómetro cuarenta, se asfixió. De los diez lectores, solo quedamos nueve.
El segundo lector —que era segunda, y se llamaba Beatriz— se casó y tuvo tres hijos, y andaba siempre con sueño: pero no se arredraba, y cada vez que tenía un momentito de tranquilidad, cogía su libro de poemas favorito y empezaba a leer: "Cultivo una rosa blanca, en julio como en enero, para el amigo sincero...". No pasaba de ahí, se quedaba dormida. Y así un día tras otro. Imposible superar el tercer verso. El sueño la golpeaba como una maza. Un día, aquella maza la golpeó aún más fuerte, y solo quedamos ocho.
Conrado escribía poesía y leía poesía. Un día fue en tren a Avon a una convención de poetas. Por lo visto, hubo una discusión, y él insultó a un colega calificándolo de "epígono de Eliot". Conrado no volvió, y solo quedamos siete.
Didi, Elisa y Félix tenían la costumbre de reunirse una vez por semana para hablar de todo un poco y comentar los libros que estaban leyendo, y ese era el motor que les empujaba a entrar en las librerías. Pero, de pronto, a su alrededor, sucedió algo siniestro: el tiempo que hasta mediados del siglo XX sirvió para casi todo, incluso para contemplar un árbol o para oír el canto de un pájaro, empezó a faltar. Ellos pensaron que el asunto no les afectaría, y se vieron sorprendidos cuando su cita semanal paso a ser quincenal, luego mensual, trimestral. Alarmados, intentaron volver al ritmo anterior, pero consultaban sus agendas, y no, no era posible. Ahora se reúnen únicamente por Navidad y solo hablan del pasado, de lo felices que eran en el instituto; pero no de libros, porque ya no compran. Solo quedamos cuatro.
Gregorio desconfiaba de las recomendaciones de la OMT (Organización Mundial del Tiempo) y no creyó que hubiese una pandemia a causa del virus que recortaba las horas y los días, pero también él se contagió del mal, y ahora dice que lee, pero no lee, se limita a oír la radio cuando va en coche de un lado para otro. Solo quedamos tres.
Honorio nunca fue un gran lector, pero cuando empezó a hacer carrera política la cosa fue a peor. "¿Qué lee un político como usted en verano?", le preguntaron en una entrevista. "Pues, la verdad, estoy releyendo los libros de mi juventud", respondió. "¿Por ejemplo?", inquirió el periodista. "El Quijote. Ahora mismo estoy releyendo el capítulo del caballero de la Blanca Luna. Me entretengo en detectar metáforas y metonimias". Eso dijo Honorio, una mentira. Ya solo quedamos dos.
Ignacio. Era el mejor, el campeón. El único de la ciudad que, siendo todavía estudiante, había leído a los clásicos. Un día vino a verme, y empezó a hablarme de Hesíodo. "¿Recuerdas el mito que nos contó, el de las edades?", dijo. "Habla en él del oro, la plata, el bronce y el hierro, asociando cada uno de esos metales a una edad y doliéndose de la decadencia que, a su juicio, es característica de nuestro devenir". "Pues bien", continuó, "así ha ocurrido con el tiempo que dedicamos a la lectura. Ese tiempo ha ido a peor. No sé si alguna vez fue de oro puro, es decir, un tiempo libre de preocupaciones, largo y ancho, de compás lento, tiempo que permitía largas sentadas o largas tumbadas; lo que sí sé - porque lo observo en los demás y en mí mismo - es que ahora leemos a contra-pié, a ratos, a medias, deprisa, con sueño o con fatiga, y que empieza a ser inimaginable aquel sujeto de los años setenta que, sin exámenes o tareas urgentes, la emprendía con libros como El sonido y la furia, de William Faulkner, o Los Cantos, de Leopardi". "Recuerdo que tú fuiste uno de los que leyó el Ulises de Joyce", dije, tratando de ser amable. Lo veía abatido. Ignacio suspiró: "Me han nombrado magistrado. ¿Sabes lo que significa eso? Pues que ni siquiera tendré un tiempo de hierro para leer. En otras palabras: te has quedado solo". Era verdad. Habíamos sido diez lectores, y solo quedaba uno. Quedaba yo.
Sentí un poco de miedo. Me acordaba de Agatha Christie, de las muertes, del final de la cancioncilla: "Un negrito solo quedó. Se ahorcó y no quedó ninguno". Me acordaba también del verso de Hólderlin: "Más vale dormir que vivir sin amigos". La soledad empezaba a pesarme. Sonó el teléfono. "Soy Antonio", escuché. En un primer momento no lo reconocí. Habían pasado treinta años desde la época del instituto. "¿Qué tal va el restaurante?", le pregunté al fin. "Mejor que el Real Madrid. Es decir, como el Barcelona". Antonio se rió de su propio chiste. Luego se puso serio, y dijo: "Mira, yo no he leído un libro en toda mi puerca vida". "Lo sé, lo sé", admití. "Pues quiero empezar. Estoy hasta la coronilla de fútbol. Por eso te he llamado. Quiero que me aconsejes un libro. A cambio, vienes un día por el restaurante y te doy de cenar". Casi me caigo de espaldas. !Era increíble! !Era Antonio quien iba a ocupar el sitio de Ignacio, Beatriz y todos los demás desaparecidos! Se trataba indudablemente de un punto de inflexión, del comienzo de una nueva edad. Habíamos sido diez; luego, casi ninguno. Ahora, volvíamos a ser dos, y la cosa prometía.
B A
(El País, Babelia, 2014)