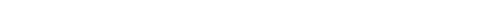Blog Atxaga
Noticias posteriores »Cosas que desaparecen: Chillida Leku
05-05-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Cuando no hay más lógica que la económica y sólo ella dicta las normas, muchas cosas desaparecen. Desaparece la gente de las ventanas, porque el tiempo que hasta mediados del siglo XX se empleaba para ver pasar a la gente por la calle o para escuchar el canto de un pájaro se necesita ahora para hacer algo provechoso, es decir, para ganar algunos euros, o para preparar un examen, o para solucionar un asunto, o dos asuntos. Desaparece también la conversación, porque, al haber siempre un quehacer, la gente lo deja para otro día, otro sábado, otro verano. Desaparece igualmente la amistad, porque es difícil quedar, porque la gente tiene la agenda rellena. Por la misma razón, desaparece la vida familiar. Como decía un tango, la gente llega a casa deshecha por la máquina, sin más gana que la de ver televisión. Además, siempre hay una llamada telefónica pendiente.
Chillida Leku era un lugar donde los amigos o la familia podían pasear tranquilamente, contemplando el paisaje y las esculturas y hablando de lo que, en general, no se toma en cuenta. De la ingravidez que el artista confería a la materia, por ejemplo, o del contraste entre la hierba y el hierro, o de la tradición de los herreros y ferrones del País Vasco. Pero, ¿quién podía permitirse el lujo de ir hasta allí y pasar la tarde? Resultaba difícil incluso para la gente de San Sebastián, porque diez kilómetros son diez kilómetros, y treinta esculturas –treinta esculturas abstractas– como ochenta o como cien, porque no puedes mirarlas y exclamar: “¡Una vaca!”. Sin esa clase de expansiones, las dos horas que requería la visita daban la impresión de ser doce o catorce. Aunque, en realidad, aunque las dos se quedaran en dos, ¿no era mucho tiempo? Ah, quién pudiera ser vaca, y disfrutar de la bonita tarde o de la bonita mañana, y rumiar, y mugir despreocupadamente.
El caserío de Chillida Leku se llama Zabalaga. Estuve allí con el escultor cuando todavía estaba en ruinas. Hablamos del “país” y de sus problemas, y de la marcha del arte vasco. Le vi un poco triste, y tuve el impulso de hacerle una confidencia. Había estado aquella semana en una reunión de artistas vanguardistas vascos, y uno de ellos había dicho: “No coincido con Chillida en muchas de sus posturas, pero como artista le admiro profundamente”. A esa declaración le habían seguido otras, todas en el mismo sentido. Insistí con vehemencia: no estaba solo, no más de lo que suelen estarlo los verdaderos artistas.
Apareció entonces un campesino que trabajaba para él, un hombre mayor, y Chillida lo saludó efusivamente. Me pareció que estaba emocionado: “¿Sabes? Yo siempre he querido mucho a mi país. Por eso quiero hacer esto. Será mi aportación, una forma de corresponder”. El recuerdo resulta ahora descorazonador. Como dicen los ingleses, ninguna buena acción queda impune.
No ha muerto Chillida-Leku por ninguna desidia, ni por la mala cabeza de nadie, sino por un aire que corre y que todo traspasa, por esa lógica económica que nos promete el paraíso y que sin embargo, aún en el mejor de los casos, nos quita lo único importante, el tiempo. Si esta materia preciosa vuelve al mundo, el museo resucitará, y con él muchas cosas maravillosas del pasado, ahora desaparecidas.
B A
(El País, 2010)
Sobre la vejez
11-04-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Leí una vez, siendo todavía estudiante de Bachilerato, una historia resumida de las principales religiones del mundo, y lo que más me llamó la atención fue lo que allí se decía sobre los motivos de la renuncia de Buda. “Vio a su alrededor la Enfermedad, la Muerte y la Vejez, y decidió retirarse para siempre a una montaña solitaria”.
Como muchos otros adolescentes de la época, yo era muy sensible a los actos ejemplares, de rompe y rasga, y durante un cierto tiempo consideré la posibilidad de dejarlo todo –los exámenes, los castigos por fumar en los urinarios, los partidos de fútbol del patio en los que, ¡ay!, siempre recibía un balonazo del futuro cancerbero Luis Arconada– para retirarme a cualquier rincón del Pirineo; pero, como escuché decir una vez a Rodríguez Adrados, la realidad “era importante”, de modo que mi vida siguió siendo más o menos igual hasta que, por fin, escampó y llegaron las vacaciones. Me fui entonces al Roncal, y anduve montaña arriba montaña abajo hasta que la realidad –el sol quemaba, las cuestas cansaban, la leche condensada aburría– volvió a recordarme su importancia y me hizo volver al cristiano hogar donde, en aquella primera televisión, me esperaban las actuaciones de los grupos del momento –Los Mustang, Los Sirex, Miky y los Tonys– y otros entretenimientos.
No obstante, quedó en mi memoria un rescoldo de lo que había leído sobre Buda, aunque lo que ahora me llamaba la atención no era la radicalidad de su renuncia, sino la referencia a la vejez. Podía aceptar que la Muerte o la Enfermedad le empujaran a la montaña solitaria; pero, ¿la Vejez? Veía reír a mi abuelo cuando los Sirex entonaban el “que se mueran los feos”. Veía también a un vecino ya jubilado que bajaba las escaleras silbando y que me decía: “No creo que el Sha de Persia viva mejor que nosotros”. De modo que no podía estar de acuerdo con Buda. De haber tenido el lenguaje de los adolescentes de ahora, habría dicho que Buda se había “pasado” con lo de la vejez.
Transcurrieron los años. Los Sirex y los Mustang dieron su concierto de despedida. Luis Arconada jugó su último partido con la Real Sociedad. El Sha de Persia fue expulsado de su país y todas sus amistades, incluidos Andy Warhol y demás superartistas americanos, se desentendieron de él. Mi vecino jubilado dejó de silbar y de acordarse del Sha. Mientras, la realidad iba dando sus respuestas. También sobre el tema que me había preocupado durante la adolescencia, la vejez.
Un día era una lectura de un cuento de Maupassant, en el que se retrataba a una vieille dame que mendigaba los besos que los niños se resistían a darle. Otro, la de una escena igual de triste, descrita esta vez por Baudelaire, en la que la vieille dame de turno caminaba por la calle abrazada a su barra de pan. O las películas como “Un hombre llamado caballo” o la “Balada de Narayama”, en las que se narra con crudeza la suerte que corrían los ancianos en épocas pretéritas. Todo indicaba que Buda tenía su razón, que quizás fuera lícito equiparar la vejez a lo más terrible.
“Al menos en el pasado”, me dije. Luego, un día, estando en un pueblo de Castilla, fui a pedir un despertador donde un vecino que, como las vieilles, vivía solo, y me encontré con una reacción inesperada. “¿No tienes despertador?”, me preguntó con cierto espanto. Volvió con un aparato enorme y, entregándomelo, dijo: “¡Cómprate un despertador, hombre! ¿No ves que hace mucha compañía?”. Pensé entonces que los tiempos no cambian tanto como parece y que los viejos de hoy están igual de solos que los de antes; tan solos que hasta el tic-tac de un reloj les reconforta.
Años después, conté la anécdota del despertador al hermano de un ensayista muy famoso de los años setenta y ochenta. “Pues, mejor solo que mal acompañado”, dijo, y me contó lo sucedido. “Yo veía que mi hermano tenía muchas visitas, gente bastante joven. Pensaba que eran lectores suyos, profesores que, sabiéndole enfermo, venían a hacerle compañía y a charlar con él. La sorpresa vino cuando murió y revisé sus papeles. Estaba suscrito a un sinfín de enciclopedias y colecciones de todo tipo. Un montón de dinero al mes”. Me vinieron a la memoria, una vez más, las tres razones de Buda. Al considerar la vejez, ¿habría tenido en cuenta los buitres que vigilan a las vieilles y a los vieux? Probablemente sí.
Pero la realidad no calla. No hay forma de cerrar los temas. Ciertas lecciones no tienen fin. Ayer mismo, me miré en el espejo y comprendí de pronto que los que pertenecemos a la quinta de los Mustang, los Sirex o Luis Arconada estamos perfectamente situados para entender del todo a Buda, y que, si pudiéramos, nos escaparíamos, no al Pirineo, sino a Shangri-La. Siendo imposible lo imposible, ya he decidido qué hacer: leeré “De senectute” de Cicerón, y luego el Fausto de Goethe. O al revés. Todavía no lo sé, porque, a partir de cierta edad, cuesta más despejar las dudas.
B A
(Ara, 2011)
Recuerdo de Salzburgo
15-03-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Estábamos en lo alto de uno de los cerros que dominan Salzburgo, y nuestro amigo Karl hablaba de la costumbre que, según Stendhal, tenían los mineros de las salinas: “Durante el invierno cortaban una rama de pino y la cubrían de sal. Luego, en la primavera, la sacaban. Para entonces, los miles de granos de sal adheridos a la rama ya habían cristalizado, y el objeto era maravilloso, como un candelabro cubierto de diamantes”.
Alguien preguntó sobre la posibilidad de ver alguna de aquellas ramas de pino transfiguradas. “No creo que sea posible –dijo Karl–. Probablemente, no tenían el tamaño y la consistencia necesarias para convertirse en souvenirs. Mejor no complicarse la vida y seguir con las chocolatinas”. Le resultaba irritante que la ciudad estuviese llena de chocolatinas con la efigie de Mozart.
Karl señaló hacia la colina de enfrente. “Aquella casa blanca de la ladera es Villa Victoria. Ahí vivió Stefan Zweig hasta que un vecino de los que veraneaban en la ciudad le obligó a marcharse”. Adivinamos, por su expresión, a qué vecino se refería. “Efectivamente, Hitler –dijo–. Era austriaco, pero, en general, no lo comentamos. Creo que hubo alguien que quiso hacer chocolatinas que llevaran su imagen, pero la idea no tuvo éxito”. Karl soltó una risotada.
Era un día claro de invierno, y la ciudad y todo su entorno transmitían una sensación de armonía, como si los hacedores del paisaje –el Gran Arquitecto y todos los demás arquitectos– hubiesen estado especialmente inspirados. Pero el recuerdo de lo que allí mismo había sucedido con los judíos alteraba nuestro humor. Se lo comentamos a Karl. “¿Veis aquella encantadora casita, la que está en medio de la pradera?”, dijo él. Efectivamente, era encantadora, de tejado rojo y paredes blancas, parecida a las que suelen pintar los niños en la escuela. “Ahí vivía el verdugo de la ciudad –continuó–. Recogía los encargos en la fortaleza del Arzobispo, y luego …¡a trabajar! Dicen que ahorcaba mucho y bien”.
Fuimos a comer a un restaurante extraño, situado en el interior del camposanto de la iglesia de los franciscanos, con vistas a las tumbas. “Pedid sopa de calabaza –nos aconsejó Karl–. Se toma con un aceite negro que se hace con las semillas de la propia calabaza. Os dará ganas de cantar”. La sopa era excelente, pero no tuve ganas de cantar. La visión de las tumbas me había afectado, y por mi mente desfilaban imágenes sombrías: el verdugo de la casita encantadora ahorcaba a tres desgraciados, y sus cadáveres eran traídos en una carreta hasta al cementerio que yo veía desde mi mesa . Había un detalle perturbador: el restaurante era, al parecer, muy antiguo, de la época en que el Arzobispo gobernaba en la ciudad, de modo que era plausible que los comensales de aquella época tomaran su sopa de calabaza contemplando un enterramiento.
Karl seguía bromeando, pero me costaba prestarle atención. Me surgían preguntas: ¿Habrían reparado los comensales en lo que estaba ocurriendo ante sus ojos? ¿Se habrían compadecido de los ajusticiados?
A la sopa de la calabaza le siguió una tartaleta de macarrones. Después llegó el café. Interpelé a Karl sobre las cuestiones que estaban pasando por mi cabeza. ¿Qué pensaba él de los testigos del sufrimiento ajeno, de quienes miraban desde el otro lado de la ventana?¿Qué pensaba de nosotros, que veíamos sufrir a la gente en la ventana más usada de nuestros tiempos, la televisión?
“Lo mejor que he leído sobre el tema es un poema de W. H. Auden titulado Musée de Beaux Arts– dijo Karl–. Su tema es la caída de Ícaro según se ve en un cuadro de Brueghel. Ícaro cae del cielo y se hunde en el mar, pero el campesino sigue arando tranquilamente. Y con la misma tranquilidad continua navegando el barco”. Le comenté si, donde él decía “tranquilidad”, debíamos entender “indiferencia”. Karl asintió. Luego cambió de expresión y dijo: “No pienses en ello. El tema no cabe en el envoltorio de una chocolatina. Y lo que no cabe ahí, de poco sirve en estos tiempos”.
Salimos del restaurante y nos pusimos a caminar por las calles de la ciudad. “¡Chocolatinas! ¡Chocolatinas!”, gritaba Karl cada vez que pasábamos frente a una pastelería. Le expresé mi queja: habíamos empezado bien, con la rama de pino y los diamantes, pero la cosa había ido cuesta abajo. Los pensamientos que él nos había inspirado a partir de lo del verdugo resultaban deprimentes. “Por eso os llevo adonde os llevo”, dijo Karl, y yo pensé, por su expresión, que nos iba a dar una sorpresa agradable. Me vino a la mente la imagen de una vitrina de museo. Allí, posada sobre una tela de terciopelo negro, nos estaba esperando la rama de pino transfigurada, el candelabro cubierto de diamantes.
“Ya estamos”, dijo Karl delante de un supermercado. Entró dentro y volvió con unas botellas llenas de líquido negro. “¡Aceite de semillas de calabaza! – exclamó–. Transfigurará vuestras sopas!”. Le miramos un poco asombrados. “Sé que no lo es todo, y que no puede salvaros de la maldad del mundo. Pero, en cualquier caso, es mejor que lo de las chocolatinas”.
B A
(Ara, 2011)
La eterna juventud
25-02-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Estaba haciendo cola a la entrada del Museo del Louvre, mirando más al suelo que a ninguna otra parte, cuando los ojos se me fueron hacia unas preciosas zapatillas de las que “aquí no hay”, o mejor dicho, de las que aquí no había en aquella época, finales de los setenta. Eran blancas, con florecillas azul cielo y cordeles del mismo color, coronadas por una lengüeta que sobresalía del empeine como un racimo de pequeños trozos de tela. Levanté la vista hacia la persona que los llevaba. Era una anciana. Vestía a juego con las zapatillas, con chaqueta y falda vaqueras.
- "Antoinette!¡Mammy!" - gritó una mujer dirigiéndose hacia ella con las entradas del museo en la mano. Vestía toda de blanco, con un traje-pantalón de los que aquí no hay, o no había en aquella época. Debía de tener sesenta y muchos años. El cálculo no era difícil: si la hija tenía sesenta y muchos, ella no debía de estar muy lejos de los noventa. La miré de nuevo: era bonita, poquita cosa, tenía el pelo teñido de violeta, los labios pintados de color fucsia.
La cabeza, que no se rinde a la fuerza de la gravedad y que lo mismo piensa en lo que tiene delante como en lo que está lejos, se me fue hacia las ancianas que había conocido en mi pueblo natal. Me acordé de Joshepa, vestida siempre de negro, y de Manuela, de pelo gris y moño aplastado, y de Pepa, bata de boatiné por la mañana, bata de boatiné por la tarde. Lo paradójico era que las tres debían de tener la edad de la hija de Antoinette.
Entré en el museo y contemplé, tan bien como cualquiera, la Mona Lisa y muchos otros cuadros. Pero mi cabeza, al menos una parte de ella, seguía pensando en Antoinette. Para todo hace falta fuerza, élan, y no es poca la que se necesita para ponerse un día sí y otro también ante el espejo y maquillarse o vestirse bien. Cierto que la presión social influye lo suyo, tal como saben los que van a pasar las vacaciones a un pueblo solitario y todo les cuesta, hasta afeitarse una vez por semana, y que, en ese sentido, el París de aquella época distaba mucho de mi pueblo natal, el de Joshepa, Manuela y Pepa; pero, a pesar de ello, ¿por que tanta coquetería? ¿por qué tanta vanidad, tanto pelo violeta, tanta zapatilla blanca, tanta falda vaquera? Recorría en ese momento una de las salas egipcias del museo, y logré por fin, quizás con la ayuda de alguna momia, formular la pregunta que resumía todas las anteriores: "Por qué se empeñaba aquella nonagenaria en parecer joven?". Porque de eso se trataba. Su atuendo y su forma de estar eran las de una chica joven.
Me vino a la memoria - también esta vez con la ayuda de alguna momia - un pasaje de un cuento de Isaac Bashevis Singer. Una mujer muy mayor había acudido a la casa del escritor para una consulta. "¿Cuál es su problema?", preguntó el escritor. "Estoy enamorada del marido de mi hija", respondió la mujer. Y añadió: "Usted, Sr. Singer, ve delante a una mujer de pelo blanco y piel arrugada. Pero yo no me siento así. Mi corazón no ha cambiado nada en estos últimos sesenta años. Cuando muera, moriré joven".
Me asaltó un segundo recuerdo. Estando en La Habana, fuimos unos amigos a visitar al poeta Eliseo Diego, que ya para entonces había cumplido los setenta años. Aunque luego se animó y conversó con nosotros, lo que encontramos al principio fue un hombre cabizbajo, y tan cansado que no parecía capaz de pronunciar una palabra audible. La mujer que cuidaba de la casa me habló por lo bajo: "No es que no se alegre de la visita, es que está muy quebrantado". Pensé en algún problema de salud, y puse, supongo, cara de susto. “No, no es eso - dijo ella adivinando mis pensamientos -. "Lo que pasa es que ha tenido un desengaño amoroso". Se trataba, pues, de un problema juvenil.
Miré fijamente a una de las momias de la sala. La momia me devolvió la mirada, y empezó a discursear: "He ahí la verdad. Por dentro, nadie es viejo. La dama que visitó a Singer tenía razón. No es vieja Antoinette. No era viejo Eliseo Diego. Ni siquiera son viejas Joshepa, Manuela y Pepa. Lo que pasa es que, en la mayor parte de los casos, esa eterna juventud de los corazones está sepultada bajo la losa creada por los intereses y por las convenciones, sobre todo en los países que, a causa del poso dejado por varias dictaduras y una única religión verdadera, siguen el patrón de las antiguas sociedades agrícolas y militares. De modo que lo que hay es gente pobre, que no tiene un céntimo de sobra para echarse una cana al aire, o gente crédula, dominada por los mil cuentos castradores. También hay, desgraciadamente, gente enferma, que no puede gozar plenamente de la vida. Pero viejos, lo que se dice viejos, no hay". Estaba un poco espantado con el discurso de la momia. Me pareció que se había ido a un extremo. "Pero, ¿cómo?" - le dije - "¿Tampoco tú eres vieja?". La momia se quedó pensativa. "Bueno, yo sí", respondió al fin, y justo en ese momento desperté.
B A
(Ara, 2011)
El primer día
04-02-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Éramos cuatro amigos que íbamos en un tren camino del campamento militar al que ¡ay! todos debíamos acudir obligatoriamente por tener veintiún años y pertenecer a la unidad política que en el año 1973 se denominaba “España” con una pe más explosiva que sorda, es decir, con rotundidad, vigor, valentía y, sobre todo, empuje.
“Pregunté cuántos años me podía caer si desertaba y me pillaban, y me dijeron que ocho”, informó uno de los amigos cuando ya estábamos a la altura de Burgos. “Es decir, que no sales hasta cumplir los treinta”, añadió. Estuvimos de acuerdo, no porque supiéramos sumar, sino porque todos teníamos novia, o casi. No nos quedaba otro remedio que hacer la mili. La deserción o, en su caso, la objeción de conciencia, quedaban para los Testigos de Jehová o para los luchadores como aquel chico de Bilbao (¿cómo se llamaba? ¿Ojembarrena?) que llevaba muchos meses en un calabozo del cuartel de Garellano.
Nada más llegar al campamento nos dimos cuenta de que éramos miles los novatos arrastrados hasta allí, y que, por el trajín que se traían sargentos y cabos, pronto estaríamos organizados, es decir, enviados a diferentes barracones. De pronto, oí mi nombre, o casi. Lo decía un sargento con rotundidad, vigor, valentía y bastante empuje: “¡José Trazu!”. Me acerqué a él sin rotundidad, vigor, etc., es decir, con modestia de recluta, y le dije que no era “Trazu”, sino “Irazu”. El sargento soltó una maldición. Consultó unas listas y me dijo: “Entonces usted va al barracón D, y no al L”. Antes de marcharme hablé un momento con mis amigos del tren. Nos citamos en la cantina del campamento, “después del toque de paseo”. Sólo llevábamos unas horas en el campamento y ya empezábamos a utilizar el nuevo léxico.
Llegó la hora de la peluquería para los 120 reclutas del barracón D y allí perdimos lo que para los antiguos era síntoma de vitalidad y para nosotros, jóvenes de los setenta, elemento identitario: el pelo. Recuerdo que me precedían en la fila dos reclutas con melena, uno que se parecía a Ringo Starr y otro muy rubio. Cruzaron el umbral, se dejaron hacer por dos veteranos que movían su rasuradora con rotundidad, vigor, valentía y, sobre todo, empuje, y se volvieron de pronto casi iguales, dos tipos pelados con las orejas muy grandes. Cuando, después de pasar por el mismo trance, me miré en el espejo, vi allí a un igual, a un tipo pelado con las orejas grandes. Era yo, era como todos. Aquella impresión se agudizó cuando guardamos nuestras ropas de calle y nos pusimos el uniforme caqui. El barracón D pasó a estar habitado por 120 seres indiferenciados. Un recluta se parecía a otro como una cebra a otra cebra.
“¡Compañía! ¡El capitán!”, dijo el recluta que aquel primer día hacía de “puerta”. El hombre que acababa de entrar en la compañía se quitó las gafas de sol y le corrigió con una voz que a nosotros, un poco infantilizados por la situación, nos pareció atronadora: “¡Todavía no, recluta!”. Algunos, los más niños, se rieron. El teniente nos dirigió luego una alocución hablándonos de lo diferentes que eran la vida militar y la vida civil. “En la vida civil la borrachera es un atenuante. En la militar, un agravante”. Todos los reclutas estábamos para entonces en posición de firmes, y no pudimos asentir. Pero lo habríamos hecho con rotundidad, vigor, valentía y empuje. Estaba muy claro: la vida civil y la ida militar eran muy diferentes.
Tras la alocución, salimos afuera y nos colocamos formando filas, los más altos primero, los pequeños detrás. El sol daba de lleno, la temperatura rondaba los treinta grados. Bajo el alero del barracón, en un recuadro de sombra, se concentraba la excepción: cinco jóvenes vestidos de paisano que seguían conservando todo su pelo.
“¡Vosotros! ¡Los inútiles!”, les gritó el teniente. Así pues, se trataba de los que alegaban un motivo para no hacer la mili, es decir –traducido al cuartelés– “los que se querían librar por el morro”. El teniente les ordenó que salieran del recuadro de sombra. “Aquí todos somos iguales”, afirmó con paradoja. Los cinco jóvenes se movieron con discreción hasta la esquina de la calle donde estábamos formados. “¡Más lejos!”, ordenó el teniente. Y allí se quedaron, en un aparte, como apestados.
Sonó el toque de paseo y corrí hacia la cantina en busca de mis amigos del tren. Era un espacio muy grande, un barracón entero, casi, y estaba a rebosar de reclutas. Todo era de color caqui, todo eran orejas y cabezas peladas. Buscar allí a mis amigo era como buscar cuatro cebras en un cebral. Abrevio: fue una hora larga. Cuando al fin nos encontramos y pudimos hablar, uno de los amigos se quejó amargamente, y dijo palabras que no se pueden poner por escrito. “¡Pensar que voy a tener que estar aquí 15 meses!”, suspiró al fin. Le consolamos, le aseguramos que acabaríamos dominando la situación. Pero no hubo en aquellas palabras rotundidad, ni rigor, ni valentía, ni siquiera empuje.
B A
(Ara, 2011)
El poder de un detergente
11-01-2016 ¦ Bernardo Atxaga
Estaba de vacaciones en la zona media de Navarra, visitando lugares que no conocía o que no había vuelto a pisar desde la infancia. Pasé por Estella, por Torres del Río, por muchos pueblos más, y sentí en todos ellos, físicamente, como se siente un cambio de temperatura, la antigüedad de los edificios y de las calles que veía. Había una circunstancia que agudizaba mi sensibilidad: acababa de volver de una larga estancia en Estados Unidos, un país en el que los barrios históricos de las ciudades tienen poco más de un siglo y bastan cincuenta años para que una casa adquiera solera. El contraste era grande, del nivel que un americano habría calificado de dramatic. Imposible ignorarlo.
Fisgoneando en la tienda de un anticuario de Estella vi una banqueta rara. “¿Qué es?”, pregunté al dueño. “Un taca-taca de hace doscientos años”, respondió. Luego me mostró un arcón que tenía trescientos cincuenta, y una tinaja adornada con la estrella de David a la que se le calculaban setecientos. “Debió de pertenecer a una de las familias que expulsaron del pueblo allá por el siglo XIV –dijo–. Un predicador cristiano calentó las cascos a la gente y los judíos tuvieron que escapar por piernas”. Días más tarde, en Azuelo, el escritor José María Iturralde me llevó a ver la iglesia del pueblo: diez siglos, mil años. Luego fue el edificio de los templarios de Torres del Río, y el casco urbano de Ujué o Uxue, medieval hasta en los detalles más inefables: el humo de las chimeneas parecía del siglo X; el olor a carne asada, del XII; el incienso que perfumaba la iglesia de Santa María, de la época del rey que la mandó erigir, Carlos II. A medio kilómetro de la iglesia, más pasado, taza y media: los restos de un templo romano dedicado a Júpiter.
Las impresiones repetidas me empujaron a una regresión, y me vi de pronto transitando por el pasado, moviéndome por él como pez en el agua. Lo mismo oía, o creía oír, una nana sefardí, que el crepitar de las llamas que destruían una cosecha durante la llamada guerra civil navarra de 1451. Empecé a sentirme feliz. La excursión estaba resultando doble, y la parte metafísica me gustaba mucho.
Pero las ilusiones no duran, y también la mía se deshizo. Ocurrió en Olite, durante la visita que, formando parte de un grupo, realicé al castillo, insignia y orgullo de la localidad. La mujer que hacía de guía reclamaba de vez en cuando nuestra atención y nos contaba los detalles: “El castillo es del siglo XIV, y lo construyó uno de los reyes más importantes del reino, Carlos III. Había nacido en Francia, y no quiso que faltaran en su residencia faltaran los lujos y caprichos que había visto en su país. De ahí el jardín interior, o el recinto para pájaros exóticos”. Todos los del grupo mirábamos en silencio hacia los lugares que ella nos señalaba, y seguíamos adelante.
Subimos por unas escaleras de piedra, y alcanzamos las almenas de una torre. La guía nos instó entonces a mirar hacia una especie de socavón que quedaba fuera del castillo, en una zona sombría. Dijo que se trataba del frigorífico de Carlos III. “En invierno la llenaban de nieve, y ahí metían la carne y el pescado. Al parecer, el frío se mantenía durante todo el año”. Todos sacamos la cabeza para mirar mejor. No había allí chuletas o besugos congelados, sino zarzas y pedruscos. Nadie comentó nada, y yo tampoco.
“¡Mirad!”, gritó de pronto una persona del grupo. “¡Como en aquel anuncio de Fairy!”
Lo aclaro para los que no frecuentan la cocina o la fregadera: responde al nombre de Fairy un detergente líquido que “acaba con toda la grasa y deja la vajilla brillante”, muy popular en España gracias a un anuncio que mostraba una mesa muy larga con dos filas de platos blanquísimos. Aquello era, justamente, lo que en aquel momento estábamos viendo desde la almena. Una mesa muy larga con dos filas de platos blanquísimos. De ahí la asociación.
El grupo se animó al instante. Había estado a punto de ahogarse en las aguas del pasado, pero la boya –Fairy– les había rescatado dejándoles de nuevo en el presente, en la playa cotidiana. Alguien contó una anécdota, y a la anécdota le siguió un comentario sobre los males de la publicidad; al comentario, una discusión sobre las ganancias de la televisión y la crisis económica. Nadie parecía interesado en el frigorífico de Carlos III.
Es tontería pensar que podemos andar por el pasado como peces en el agua. Andamos, en todo caso, como corchos, y cualquier excusa sirve para la remontada hacia la superficie, que es el hoy, que es el presente.
B A
(Ara, 2011)