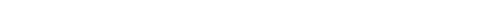Un burro en la familia
Artículo publicado en El País
No lo teníamos en casa, entre otras cosas porque no era nuestro; pero durante varios meses formó parte de nuestra vida. Le llamábamos "el burro feliz" o "Feliciano", porque pasaba su tiempo en un delicioso prado que, desde la ladera del monte, dominaba las huertas y los olivares del pueblo extremeño donde nos encontrábamos, Viandar de la Vera. Era una delicia seguir las evoluciones de su rabo, que no parecía tener mucho trabajo con las moscas, y caía y recaía sobre su grupa suavemente, como una escobilla; mayor delicia, aún, verle trotar de un lado de la cerca al otro, y dar, de vez en cuando, como quien no quiere la cosa, un saltito. Nosotros le envidiábamos, aun sabiendo que envidiar está mal y es tontería.
En general, los burros no suelen ser felices. Es verdad que sus dueños ya no los tratan como en épocas pasadas, cuando, al decir de Juan Ramón, les daban arsénico y ponían alfileres en las orejas, pero siguen teniendo un aire abatido. Se diría que su pasado de esclavitud y castigos les pesa, o que, de no ser ése el caso -lo más probable, porque sería caso excesivamente intelectual- son simples de nacimiento, animales que iban para caballo o para mulo y se quedaron en el estadio anterior, a falta de un hervor. Por eso nos llamaba tanto la atención aquel ejemplar de Viandar. Diciéndolo de nuevo, parecía feliz. "Ya verás, un día de éstos se nos va a acercar silbando la de Joselito el de la voz de oro", le decía yo a mi mujer, en referencia a una canción de Kiko Veneno que entonces estaba de moda. "A ver si es verdad", me contestaba ella con sano escepticismo.
Coincidió un día que, a la hora de nuestro paseo vespertino, él estaba junto a la cerca lindante con el camino. Le miré a los ojos y observé que eran vivaces. "¿A ti qué te parece, Garikano? -dije a mi mujer-. Quizás sea un burro niño. Por eso es feliz. Aún no conoce la historia de los de su especie". Ella se puso a mover una mano de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. "Vas a llevar razón en eso de que es un niño -dijo-. Mira cómo sigue el movimiento de mi mano. Está esperando un dulce". Busqué en los bolsillos y no tenía nada, ni un trozo de pan. "Tendrá que ser mañana", le dije al burro. Él espantó una mosca con un rápido golpe de oreja, y siguió esperando. Yo le reiteré mi promesa de volver al día siguiente con un dulce.
"Muy amigos se han hecho ustedes", me saludó un labrador que iba a caballo. Detrás de él venían otros tres más, también a caballo. No los había sentido llegar. Mi mujer, que sí lo había hecho, estaba a unos quince metros, lejos del lugar del crimen. "¿Y qué le cuenta usted al burro, si puede saberse?", dijo el hombre nombrando el crimen. "Lo primero que hay que saber es lo que el burro le dice a él", dijo uno de sus compañeros. "Estos animales saben latín", añadió el tercero.
Debo advertir que el encuentro era cordial, y la burla, amable. Había querido la casualidad que la noche de nuestra llegada al pueblo se declarase un incendio en una casa apartada, y que mi mujer y yo, impresionados por las voces que surgían de la oscuridad de las callejas -"¡Socorro, vecinos! ¡Fuego! ¡Arde la casa de la Magdalena!"- corriéramos a todo correr y acertáramos a llegar allí de los primeros. No pudimos tener mejor entrada. A partir de entonces, los vecinos no perdían la ocasión de mostrarnos su simpatía. Así ocurría en aquel momento.
"Pues dice que no hay mejor tierra que Extremadura. Y que no hay en Extremadura mejor pueblo que Viandar", les respondí. "Lo que se llama un burro propagandista", dijo el primer labrador. "Cualquier día de estos lo contrata Ibarra", añadió otro. Se alejaron hacia el pueblo riendo.
A distancia, en fila como iban, y con sombreros de ala ancha, componían una escena del Lejano Oeste. Pero ellos no iban a ningún saloon. Iban al único bar del pueblo, donde, por charlar y pasar el rato, dirían: "Pues veníamos de la parte de Jarandilla y nos hemos encontrado al forastero charlando con el burro. No, su mujer, no. Su mujer iba adelante, paseando". Resultaba, además, que el dueño del bar era rabelista, aficionado a la música tradicional y a las coplas. Con aquello en mente, hice a mi mujer un somero informe de mis temores. "Creo que, efectivamente, vas a pasar a la historia de este pueblo", opinó ella con sana comprensión.
Los temores empezaron a confirmarse muy pronto. Fui un día a la tienda de la plaza y me dijo la dueña: "¿No quiere llevarse esto?". Me mostraba una caja de azucarillos. "Ya verá lo que le agradece su amigo". De haber estado en Pekos o en cualquier otro pueblo del Lejano Oeste, habría desenfundado mi colt y me hubiese pegado un tiro; pero allí en Viandar no podía ser ésa la solución. Compré la caja de azucarillos y volví a casa con la decisión tomada. Me resignaría a mi suerte. Me quedaría con la copla. Y la copla diría: "Vino un día un forastero, un forastero bastante burro, se le vio en un camino, hablando con un compañero".
Antes de que la caja perdiese la primera fila de azucarillos, ya me había convertido en el paseante favorito de Feliciano. Bastaba que asomara en la esquina del pueblo para que él corriera a la cerca a esperarme. Llegaba hasta él -llegábamos, porque mi mujer, a pesar de todo, me seguía acompañando-, y le poníamos su ración sobre una piedra con forma de bandeja. Luego seguíamos caminando hacia la garganta de Cuartos, hacia Losar, hacia Jarandilla. Al otro lado de la cerca, Feliciano hacía lo mismo. Seguía caminando hacia la garganta de Cuartos, hacia Losar, hacia Jarandilla.
Nos acompañaba hasta donde le era posible, unos doscientos metros. Luego nos seguía con la vista "juntando sus pequeños pies de manera dulce", como habría dicho Francis Jammes, y parecía, entonces sí, un poco abatido. Al quinto o sexto día, mi mujer me informó de que se temía lo peor. "¿Por qué lo dices? No parece que el rabelista nos vaya a sacar coplas", pregunté. "Me refiero a que el burro saltará la cerca y se vendrá con nosotros", respondió ella mirando hacia el prado que acabábamos de dejar atrás. "Es imposible, Garikano -dije-. Hay en ellos algo atávico que les impide superar una cierta altura". "Ahí viene", dijo ella. Efectivamente, allí venía nuestro burro. Corría campo a través sorteando los canchales y levantando polvo.
La foto que ahora figura en el álbum familiar -y que aporto aquí como prueba, más que como ilustración- recoge un momento posterior. Intentaba explicar a Feliciano que aquello no podía continuar. Debía quedarse en su territorio, respetar las cercas. Él me oía como quien oye llover. Miré a mi mujer en busca de apoyo. "Una retirada a tiempo es una victoria", dijo ella con sano laconismo.
Cambiamos de paseo y de camino. Pensábamos que Feliciano nos echaría de menos y rondaría la piedra con forma de bandeja, pero que antes o después volvería a la rutina, a su hierba y a sus moscas. Una de aquellas noches, en la terraza del bar del rabelista, comencé a hablar del asunto como de algo ya superado. "Hay que ver cómo se complican a veces las cosas -comenté-. Ya me veía con un burro en la familia". Justo entonces, un rebuzno atravesó Viandar de parte a parte. "Ahí tenemos a Feliciano", dijo el rabelista.
Cuando los diccionarios definen el rebuzno no hacen mención de su intensidad, y omiten, así, lo esencial. Por mi parte, sólo puedo decir -ahora que, mentalmente, vuelvo a oír el que soltó Feliciano aquella noche veraniega de 1996- que todo rebuzno tiene dos momentos. Uno primero que es como un trompetazo que parece imposible de superar, y un segundo que, rompiendo esa previsión, sería capaz de acallar, no ya a Kiko Veneno, sino a un grupo de heavy metal. Y lo malo es que los rebuznos nunca vienen solos. Vienen en serie. Aquella noche, Feliciano no calló hasta las tres de la madrugada.
Aguantamos un par de días más. Era horrible imaginar a los vecinos de Viandar sin poder conciliar el sueño y acordándose de mí, el forastero. "¿Quién le mandaba mimar al burro?", diría uno. "Con lo tranquilo que era este pueblo", diría otro. "La cosa es que necesitamos dormir", remataría el tercero. La misma Magdalena, la mujer a la que habíamos ayudado cuando el incendio y una de nuestras principales valedoras, acabaría por retirarnos el saludo. "Hay que aceptar la derrota", dije a mi mujer. Al día siguiente, cogimos un par de azucarillos de la caja y nos pusimos a andar por el camino de siempre, hacia la garganta de Cuartos, hacia Losar, hacia Jarandilla. Feliciano rebuznó al vernos, pero esta vez su rebuzno fue de júbilo, y no molestó a nadie.
Bernardo Atxaga